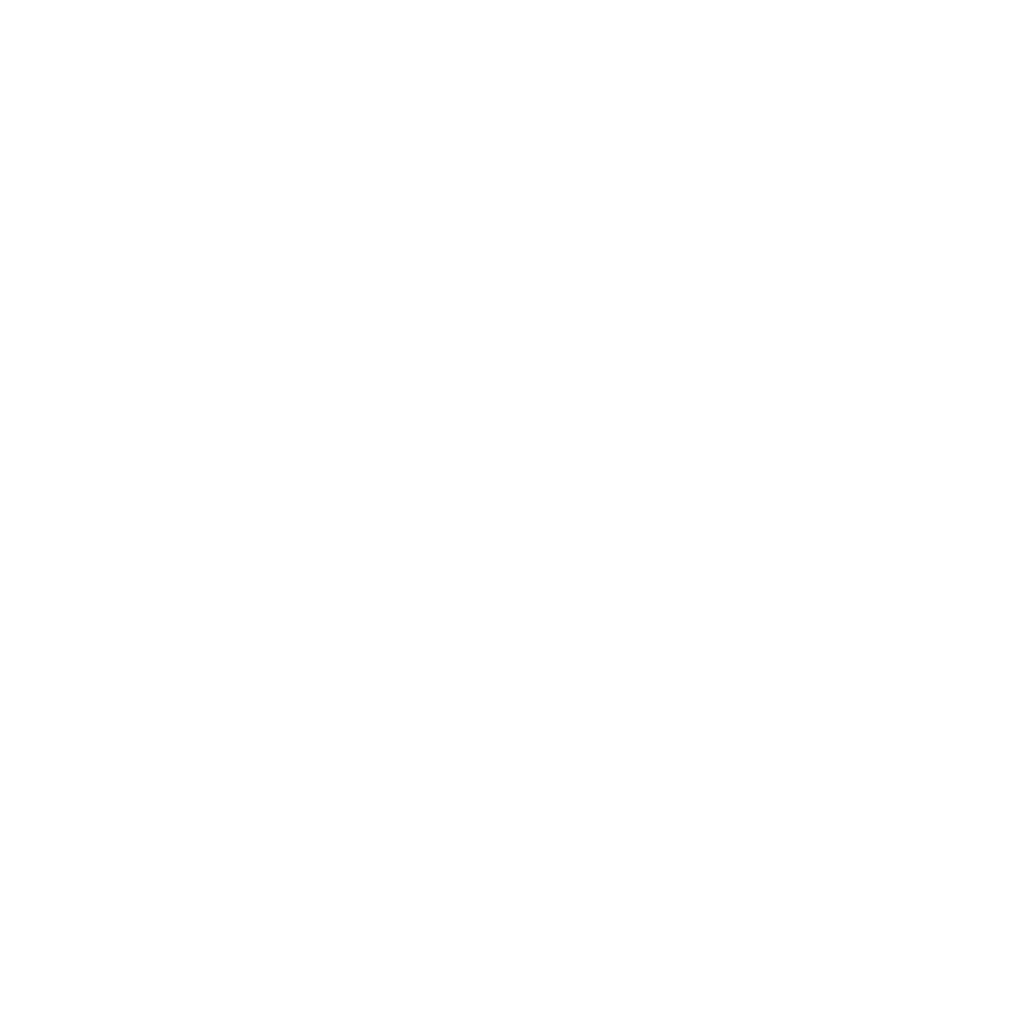La -sorpresiva- victoria de Javier Milei en las PASO precipitó algunas discusiones que hasta el momento solo habían sido abordadas de manera superficial, porque el potencial electoral de “La Libertad Avanza” (LLA) fue subestimado significativamente. Una de ellas, de las más emblemáticas por el peso que se le dio desde la plataforma electoral de LLA, es la de la dolarización.
En ese sentido, este documento busca aportar a esa discusión. En resumidas cuentas, la dolarización es una pésima idea que, más allá de su inaplicabilidad en la coyuntura económica actual, puede tener funestas consecuencias económicas y sociales en el mediano y largo plazo.
El texto se desarrolla en cuatro secciones. Primero, analizamos qué significa dolarizar desde un punto de vista conceptual y técnico, para, en función de ello, analizar la viabilidad de la propuesta de LLA. Nuestra primera conclusión es la que acabamos de anticipar: en la coyuntura económica actual, de fuerte escasez de dólares, la dolarización es inaplicable, o es aplicable con una mega-devaluación y/o confiscación de los ahorros mediante.
En la segunda sección, desarrollamos las consecuencias económicas y sociales que dolarizar tiene sobre la economía, más allá de si es viable su implementación o no. Nuestra segunda conclusión es también la que anticipamos en los párrafos anteriores: subsumir el conjunto de la economía a funcionar con una moneda que no es propia tiene riesgos potencialmente destructivos a nivel social. Una crisis coyuntural como puede ser la sequía o la suba de precios internacionales de commodities puede tener impactos enormes en el nivel de salarios, de empleo, y de pobreza.
En tercer lugar, nos preguntamos acerca de la fortaleza del dólar estadounidense como moneda hegemónica de cara al futuro, y la conveniencia de atar nuestra economía a su destino. Existen numerosos indicios de que el mundo se está desdolarizando, apostando por otras monedas emergentes, cuyo ejemplo principal es el yuan, de la mano del crecimiento singular de China. Este es un punto importante: el dólar podría perder peso como moneda de comercio y reserva de valor en el largo plazo, haciendo aún más insostenible un proyecto de dolarización en Argentina.
En la cuarta y última sección, planteamos algunos ejes para pensar alternativas a la dolarización. Si el fenómeno de Milei caló hondo en la sociedad, y su propuesta de dolarizar cobró tanta entidad, es porque las respuestas de la política han sido insuficientes para resolver los problemas económicos que atraviesa la Argentina. En particular, la creciente inflación, que destruye el poder adquisitivo y empeora la distribución del ingreso, hace que propuestas tan desfachatadas y que encierran tantos riesgos para nuestro país se tomen como alternativas posibles. No alcanza, entonces, con decir que la dolarización es mala y nos puede arruinar. Es necesario dar un paso más y discutir propuestas alternativas.
¿Qué implica dolarizar?
La dolarización implica reemplazar al peso argentino por el dólar estadounidense. Más precisamente, significa que las funciones del dinero (unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor) sean cumplidas por el dólar en lugar del peso.
En la economía argentina el dólar ya cumple algunas de estas funciones de manera parcial. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, las propiedades se valúan y comercializan en dólares. Además, dada la historia de inflación crónica y devaluaciones bruscas, que menoscaban la capacidad del peso de ser reserva de valor, el dólar se ha constituido como la principal forma de ahorro de los argentinos.
Sin embargo, la dolarización implica ir mucho más allá: todas las transacciones, en todos los mercados, dejarían de hacerse en pesos y pasarían a realizarse en dólares. Dado que actualmente la moneda en circulación es el peso, la pregunta es cómo se cambiarían todos los pesos que hay en la economía por dólares.
Para cambiar los pesos por dólares, hace falta establecer una tasa de cambio o de conversión: cuántos pesos equivaldrán a un dólar. Entonces, para evaluar la viabilidad de esta propuesta desde un punto de vista meramente técnico, hay algunas cuestiones fundamentales que debemos considerar, que están estrechamente relacionadas entre sí: a) qué pesos son los que hay que convertir a dólares, b) con qué dólares se dispone para canjear esos pesos, y c) cuál es el tipo de cambio al que se podría dolarizar.
La respuesta corta a estas cuestiones es que la dolarización es inviable porque el BCRA no dispone de los dólares necesarios para canjear los pesos de la economía a un tipo de cambio que no sea, dicho mal y pronto, un disparate. En tanto la economía tiene una fuerte carencia de dólares, no solo por la sequía de este año, sino también producto de factores estructurales, una dolarización implicaría una fuerte devaluación. Pero examinemos todo esto más en detalle.
Supongamos, por ejemplo, que se establece que la tasa de conversión será de $100 (se trata de un ejemplo meramente ilustrativo, sin ningún atisbo de realidad). Entonces, el día que se dolariza, si vos tenés $100 en efectivo, deberías poder ir a un banco y recibir USD 1 a cambio. Si tenés $100 en tu caja de ahorro, el día en que se dolariza, automáticamente tendrías USD 1. Si quisieras retirar ese dólar de la caja de ahorro, deberías poder ir a un cajero automático y hacerlo. Si tenés $100 en un plazo fijo, el día de la dolarización se convertiría en un plazo fijo de USD 1. Y, el día en que venza el plazo fijo, si quisieras retirar el dinero, deberías poder ir a un cajero y que te entregue un dólar.
De estos sencillos ejemplos se desprende que la tasa de conversión a elegirse debe estar estrechamente vinculada a la relación entre la cantidad de pesos circulando en la economía, por un lado, y de la disponibilidad de dólares, por el otro. De lo contrario, podría ocurrir que cuando quieras ir a retirar los dólares del banco, el banco no tenga los dólares (físicos) para darte.
En concreto, si se deseara utilizar al tipo de cambio oficial ($350) como tasa de conversión y hay 7 billones de pesos en circulación (ver más adelante), harían falta USD 20.000 millones para convertir esos pesos ($7.000.000.000.000 / $350 = USD 20.000.000.000). Si no se dispone de esa cantidad de dólares, entonces es necesario convertir los pesos a un tipo de cambio mayor. A 700 pesos por dólar, serían necesarios 10.000 millones de dólares. Y así sucesivamente. Cuantos más pesos haya circulando y menos dólares tenga el Banco Central, mayor será el tipo de cambio necesario para dolarizar (y viceversa).
- Qué pesos son los que hay que convertir a dólares
Los pesos que hay que convertir a dólares son:
- todos los billetes y monedas en circulación
- todos los pesos que los bancos tienen depositados en el BCRA o le prestaron al BCRA, que funcionan como respaldo de los pesos que las personas y las empresas tienen depositados en los bancos. Estos son:
- Encajes: un porcentaje de los depósitos en pesos que tienen los bancos comerciales deben ser depositados en cuentas corrientes en el BCRA. El dinero que está encajado no puede ser prestado a otro agente y el banco no cobra ningún tipo de interés por ello; sirve para “asegurar” los ahorros en pesos. Estos encajes, sumados a los billetes y monedas mencionados anteriormente, conforman lo que se conoce como base monetaria.
- Pasivos remunerados: son las llamadas “Leliqs” o Letras de Liquidez. Estas letras son deuda en pesos a corto plazo que el Banco Central contrae con los bancos comerciales (pesos que los bancos privados le “prestan” al BCRA).
Para entender qué son los “pasivos remunerados” es útil repasar brevemente el funcionamiento del sistema bancario. Cuando alguien realiza un depósito a Plazo Fijo en un banco comercial, el banco a su vez presta ese dinero. La diferencia entre la tasa de interés con la que el banco remunera el Plazo Fijo y la tasa que el banco recibe por prestar ese dinero es la rentabilidad para el banco. El banco puede, entre otras alternativas de inversión, prestarle ese dinero al Banco Central en forma de Leliqs.
Entonces, a la hora de evaluar la dolarización, es importante tener en cuenta no sólo los pesos físicos en circulación, sino los pesos que los Bancos prestan al BCRA, que respaldan los depósitos de las personas y empresas. Si no se canjean esos pesos, podría ocurrir que alguien quiera ir a su banco a retirar sus dólares (pesos dolarizados) y que el banco no tenga.
Estos pesos que hemos detallado (billetes y monedas en circulación + encajes + pasivos remunerados) no son otra cosa que el pasivo del Banco Central. La dolarización es esencialmente una conversión de los pasivos del BCRA con sus activos en dólares.
A continuación, se detallan los pasivos mencionados:
Fuente: BCRA
En el programa “A dos voces”, luego de las PASO, Milei dijo que la Base Monetaria son USD 10.000 millones y que las Leliqs son USD 30.000 millones. Podemos ver que, implícitamente, sugiere una tasa de conversión de pesos a dólares cercana al dólar paralelo actual (en ese momento, el MEP cotizaba en torno a los $650).
- Con qué dólares se dispone para canjear esos pesos
Dado que los pesos que hay que canjear son pasivos del BCRA, éste debe cambiarlos por los dólares que tiene en su activo. El BCRA, en tanto autoridad monetaria y emisor de la moneda, es quien debe sacar los pesos de circulación y entregar dólares a cambio. Los dólares que tiene el BCRA no son otra cosa que las Reservas Internacionales.
Los defensores de la idea de la dolarización afirman que a la economía argentina no le faltan dólares, solo que no están en el BCRA. Los argentinos tenemos un gran stock de dólares “debajo del colchón”, en cajas de seguridad o en cuentas en el exterior. Si bien esto es cierto, es importante aclarar que esos dólares no se pueden utilizar para cambiar los pesos. Si el peso va a salir de circulación, nadie va a querer quedarse con pesos. Es obvio entonces que nadie pondría sus dólares ahorrados para canjear los pesos. Por lo tanto, los únicos dólares que cuentan son los que tiene (o los que eventualmente puede conseguir) el BCRA.
Las Reservas Brutas actualmente se ubican en torno a los USD 28.000 millones de dólares. A primera vista se advierte que, incluso aunque el BCRA pudiera utilizarlas todas, no alcanzarían para cambiar todos los pesos mencionados en el apartado anterior ni siquiera al tipo de cambio paralelo. La suma de la base monetaria y los pasivos remunerados, a un tipo de cambio de $700, asciende a USD 36.456 millones.
Pero, además, con las Reservas Internacionales el Banco Central también debe responder a una serie de pasivos en dólares. Es decir, además de sus pasivos en pesos, el BCRA también tiene pasivos en dólares, cuyos acreedores podrían reclamar. Por lo tanto, el BCRA no puede utilizar la totalidad de sus Reservas Brutas para dolarizar.
Los dos pasivos en dólares más importantes, por su magnitud, son el Swap con el Banco Popular de China y los encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas. Cuando hacés un depósito en dólares en un banco, el banco deposita una parte de esos dólares en el BCRA. Esos dólares se contabilizan dentro de las Reservas del Banco Central, pero no son suyos, son un pasivo. Si vos querés retirar esos dólares, el banco debe pedírselos al BCRA y éste debe tener dólares para darle. El BCRA posee otros pasivos en dólares, como BIS y SEDESA, pero son de menor magnitud; los dejamos fuera del análisis para simplificarlo.
Fuente: BCRA
La suma de estos dos pasivos asciende a USD 28.184 millones de dólares. Vemos que es un monto prácticamente equivalente a las Reservas Brutas. Con lo cual, el BCRA no dispone de reservas para la dolarización. El tipo de conversión no puede siquiera calcularse: si el BCRA no consigue dólares adicionales, la tasa de conversión -que se calcula como TC = pasivos en pesos / dólares de los que dispone el BCRA- tiende a infinito.
Entonces, si no hay dólares, ¿qué propone Milei? De la misma entrevista en “A dos voces”, podemos citar dos fragmentos:
“Tengo la posición de oro, tengo la posición de SEDESA, tengo la posición del BIS, tengo la posición de DEGs. Cuando hago la cuenta de todo eso, tengo USD 10.000 millones, quiere decir que tengo los dólares físicos para sacar los pesos físicos [base monetaria]”.
Al hacer esa cuenta, Javier Milei afirma que, de las reservas, hay USD 10.000 que puede utilizar. Vimos que no es así. Se está “olvidando” de al menos uno de los pasivos recién mencionados. Primer llamado de atención: si se utilizan los dólares de los encajes para la dolarización, implica una confiscación (o corralito) de los depósitos que hoy las y los ahorristas tienen en dólares. Si lo querés retirar, el banco se los va a pedir al BCRA y éste no los va a tener.
“El Banco Central tiene casi USD 120.000 millones en títulos públicos del Tesoro, pero no cotizan en el mercado. Dado la cotización que tienen a mercado, los va a poder rescatar. Supongamos que valen un tercio, tiene USD 40.000 millones para rescatar USD 30.000: le sobra”.
¿De qué está hablando? En su activo, además de las Reservas Internacionales, el BCRA tiene títulos del Tesoro. Es decir, el Banco Central es acreedor del Gobierno Nacional. Esos títulos se dividen en tres grandes grupos: 1) bonos del tesoro en dólares, 2) bonos del tesoro en pesos, 3) Letras Intransferibles del Tesoro Nacional en dólares.
Según lo que proponen desde el espacio de Milei, estos títulos en posesión del Banco Central podrían utilizarse para conseguir los dólares necesarios para dolarizar. Las alternativas son dos:
- o bien venderlos (por dólares) en el mercado (por ejemplo, a fondos inversores internacionales).
- o bien colocarlos como garantía en un fideicomiso argentino en el exterior. Con los títulos como garantía, este fideicomiso emitiría nueva deuda en dólares. Nuevamente, existirían fondos inversores que suscribirían a ese fideicomiso, aportando los dólares necesarios para dolarizar. No entraremos en el detalle del funcionamiento de este fideicomiso porque se trata de una estructura financiera compleja. Lo importante es que, al igual que en el otro caso, se utilizan los títulos del BCRA para conseguir dólares, pero en este caso se hace emitiendo nueva deuda (en lugar de vendiendo los títulos que ya existen).
Estas propuestas son inconsistentes por las características de algunos de estos títulos, y por la posición argentina en el mercado de crédito internacional.
Como se mencionó, hay tres clases de títulos:
- Bonos del tesoro en dólares: de los tres grupos, este es el único que cumple de antemano con las dos condiciones necesarias para poder conseguir dólares en el mercado financiero internacional. A saber: 1) estar denominado en dólares (es decir, que te den dólares a cambio), y 2) tener una cotización de mercado. Es decir, son títulos que actualmente se encuentran en circulación y tienen un precio. Ese precio es, como dice Milei, de aproximadamente el 30% de su valor nominal (esto es, lo que debería valer el bono de acuerdo a sus condiciones de emisión). Es decir, un bono que teóricamente vale USD 100, cotiza a USD 30.
- Bonos del tesoro en pesos. Estos cumplen con la condición 2) (cotizan a mercado), pero no están denominados en dólares. Al dolarizar, habría que convertirlos a bonos en dólares. Esto seguramente afectaría su cotización de mercado: el precio de un bono está estrechamente relacionado con la capacidad del deudor de cumplir con su compromiso y pagar el bono en su vencimiento. Si el bono es en pesos, el Tesoro puede -en última instancia- pedirle pesos al BCRA (emisor de la moneda) para pagarlo. Si el bono es en dólares, en cambio, no existiría este “último recurso” de recurrir a la emisión monetaria (porque el Banco Central argentino no podría emitir dólares). Por lo tanto, es probable que, una vez dolarizados, la cotización de mercado de estos bonos caiga. Eso mismo piensa Milei al decir “supongamos que valen un tercio”. De acuerdo a este supuesto, la cotización pasaría a ser la misma que la de los bonos denominados en dólares (en cambio, los bonos en pesos tienen actualmente un precio de mercado mucho más cercano a su valor nominal).
- Letras intransferibles en dólares. Esas letras fueron creadas como un mecanismo para que el Tesoro (el Ministerio de Economía) pudiese utilizar dólares de las reservas. Por ejemplo, para cancelar el préstamo con el FMI en el 2005, o para pagar vencimientos de la deuda con privados en el 2010. A cambio, el Tesoro emitió letras equivalentes a las reservas utilizadas. De esta manera, el BCRA redujo un activo (reservas) y lo compensó con otro activo (letra intransferible que, en teoría, podría cobrar del Tesoro). El principal problema de estas letras intransferibles es que no tienen cotización en el mercado. Nadie más tiene esas letras, solamente el Banco Central, y esas letras fueron emitidas para ser utilizadas únicamente en una operatoria entre el BCRA y el Ministerio de Economía. ¿Qué precio podría tener un título de deuda con estas características? O, dicho de otra manera, ¿cuántos dólares se podrían conseguir con las letras intransferibles? Es imposible saberlo. De nuevo, Milei asume que cotizarían a un tercio de su valor nominal, igual que lo hacen actualmente los bonos en dólares que sí cotizan a mercado.
Esto último se conecta con el segundo aspecto de la inconsistencia de las propuestas: la posición de Argentina en el mercado de crédito internacional. Si bien el gobierno de Macri logró recuperar el acceso a los mercados de deuda (a cambio de pagarle a los Fondos Buitres todo lo que pedían), el ritmo y monto del endeudamiento llevó al default en menos de dos años, punto en el cual el gobierno recurrió al apoyo del FMI. En 2020, la deuda contraída por el macrismo fue reestructurada, ante la imposibilidad de pagarla. Hoy, Argentina tiene vedado el acceso al mercado de crédito o solo puede acceder a tasas de interés prohibitivas. Debido al elevado endeudamiento y a la historia crediticia argentina, los inversores no consideran que Argentina hoy sea capaz de repagar su deuda externa. Por eso, un bono que debería valer USD 100 (valor nominal), en el mercado se consigue por USD 30 (valor de mercado).
En ese contexto, pensar que Argentina podría conseguir los dólares suficientes para dolarizar a través de estos títulos no suena muy plausible. Dijimos que, para dolarizar a un tipo de cambio de $700, el BCRA necesita USD 36.500 millones.
Si se adopta la primera estrategia (vender los títulos en el mercado), es difícil pensar que mantengan la cotización que tienen hoy los bonos en dólares (30% de su valor nominal). Por definición, cuando aumenta mucho la oferta de cualquier bien, cae su precio. Si hoy los bonos en dólares valen USD 30 y, de repente, salen a ofrecerse masivamente también títulos que antes eran en pesos y letras intransferibles, lo más probable es que caiga su precio. Pensar que un “shock de confianza” por la victoria de un candidato “pro-mercado” alcanzará para que suba (o al menos se sostenga) el precio de los bonos es un poco inocente. Además, el BCRA (en última instancia, sector público) estaría vendiendo la deuda del Tesoro a privados, con lo cual en el futuro sería más difícil para el Tesoro refinanciar esa deuda.
Adoptar la segunda estrategia (poner estos títulos como garantía para emitir nueva deuda), implicaría aumentar en un 40% la deuda en dólares que posee actualmente el Gobierno Nacional con el Sector Privado, lo cual vuelve todavía más difícil la posibilidad de repagarla. Además, dada la posición de Argentina en el mercado de crédito internacional que ya mencionamos, volvemos a plantear la duda de por qué el mercado le prestaría a nuestro país e, inclusive si lo lograra, sería a una tasa de interés muy alta (superior al 20% en dólares, cuando los bonos de otras economías latinoamericanas pagan en torno al 8%).
Por todo lo expuesto, a nuestro juicio, la dolarización -en los términos en los que la plantea Milei- es inviable desde un punto de vista técnico. El BCRA no posee los dólares necesarios para canjear los pesos y no es muy razonable pensar que podrá conseguir cerca de USD 40.000 millones en el mercado, con títulos que hoy ni siquiera tienen un precio.
Llegados hasta acá, nos toca mostrar la cara más oscura de esta propuesta (y eso que todavía falta mostrar las consecuencias de largo plazo de una economía dolarizada): ante este escenario, la dolarización podría solo alcanzarse a través de medidas drásticas como la confiscación, similar a la estrategia implementada en el pasado conocida como “plan bonex”.
¿Por qué confiscación? Más arriba dijimos que para dolarizar se necesitan dólares. Si entendemos que el activo que podríamos usar para dolarizar no alcanza (porque dólares líquidos no tenemos y deuda externa es difícil de colocar), lo que podría ocurrir es que se conviertan a dólares los pesos que tenés en el banco pero que, cuando quieras retirarlos, no puedas hacerlo. En cambio, el banco podría darte un “papel” (bono) que dice que vale por la cantidad de dólares que tengas en la cuenta. Con ese papel tenés dos alternativas: o esperás a que te lo paguen en un futuro, o lo salís a venderlo en otro lado. Si optás por lo segundo porque buscás liquidez, te van a pagar menos de lo que te correspondía. Porque claro, cualquiera prefiere tener mil dólares hoy antes que un papel del Banco Central que dice que en determinado plazo te va a pagar mil dólares. Esto ya pasó en 1989, como respuesta a la crisis económica que antecedió a la convertibilidad.
Las alternativas son igual de malas
Hay otra idea que circula que no consiste en dolarizar de un día para el otro, sino en dejar circular al dólar y que éste vaya reemplazando al peso paulatinamente. Es decir, el Banco Central no tendría que rescatar los pesos (y enfrentarse al problema de que no tiene los dólares para hacerlo), sino que el dólar se convertiría en una moneda de curso legal y, por la preferencia de la gente, con el correr del tiempo se volvería la única moneda de la economía. Los argentinos, que tenemos muchos dólares debajo del colchón, en cajas de seguridad o en cuentas en el exterior (es decir, fuera del sistema bancario argentino), los pondríamos a circular.
El problema de esta alternativa es que, en el camino, implica tener una hiperinflación en pesos. El “precio” de una moneda, al igual que el resto de los bienes, está relacionado con la oferta y la demanda. Si todos prefieren utilizar los dólares para las transacciones, nadie va a querer tener pesos, es decir, nadie va a demandarlos. Si la demanda de los pesos cae a cero, su precio también. Como todos los bienes se encuentran expresados en pesos, una caída del precio del peso no es otra cosa que un aumento generalizado del precio de todos los otros bienes: inflación. Entonces, si la demanda de pesos cae drásticamente, los precios en pesos subirán de forma acelerada. Por lo tanto, todos los pesos que tengas (en efectivo, en cajas de ahorro, en plazos fijos, en cualquier activo en pesos) van a “licuarse”, van a perder casi todo su valor. El precio del dólar, por otra parte, crecerá más que el del resto de los bienes, por su elevada de demanda. Nuevamente, el tipo de cambio de la dolarización será altísimo. Si los pesos aceleran su pérdida de valor, vas a necesitar muchos pesos para conseguir un dólar.
Conclusiones
Como vimos, dado que no están los dólares necesarios, la única forma de dolarizar en este contexto es con una tasa de conversión de pesos por dólar muy alta. Por ejemplo, si se consiguieran USD 10.000 millones en el mercado financiero, la tasa de conversión ascendería a $2.500 ($25 billones / USD 10.000 millones = $2.500). Entonces, si el salario promedio del sector registrado hoy es de $300.000, se convertiría en un sueldo de USD 120. La ilusión de empezar a ganar en dólares, al hacerse realidad, implica un enorme empobrecimiento de las grandes mayorías de la población, cuyo ingreso hoy es en pesos. Esto es equivalente a una mega devaluación, pero peor, por las implicancias de mediano y largo plazo que veremos en el próximo apartado.
Qué consecuencias tiene dolarizar
La dolarización conlleva la pérdida de la política monetaria y la política cambiaria. Es decir, el Estado argentino pierde dos de sus tres principales herramientas de política macroeconómica, manteniendo únicamente la posibilidad de realizar política fiscal. Primero revisemos por qué ocurre esto, para luego evaluar por qué es una mala idea.
La política monetaria es la que busca influir sobre las principales variables económicas (como nivel de actividad o inflación) a través de regular la cantidad de dinero en la economía, ya sea de manera directa (por ejemplo, aumentando la cantidad de dinero a través de la emisión) o indirecta (a través de la política de tasa de interés). Dolarizar implica perder la posibilidad de regular la cantidad de dinero de la economía, porque el BCRA deja de ser el emisor de la moneda. La oferta de dinero pasa a estar determinada por factores exógenos, como la política monetaria de Estados Unidos y el saldo comercial. La cantidad de dinero de la economía sólo puede aumentar si hay ingreso neto de dólares desde el resto del mundo, ya sea porque las exportaciones superan a las importaciones o por flujos financieros.
La política cambiaria es, como su nombre lo indica, la que determina el nivel del tipo de cambio (o los tipos de cambio) y administra el acceso a las divisas. Administrar el nivel de tipo de cambio permite aislar o proteger a la economía de shocks externos. Dolarizar implica, por definición, perder esta herramienta ya que directamente deja de existir el tipo de cambio.
Alguien podría argumentar que la pérdida de soberanía para la política económica es algo deseable. Desde esa visión, se sostiene que fue el mal uso de estas políticas lo que nos trajo hasta esta situación de estancamiento y alta inflación, con lo cual sería mejor renunciar a ellas. Nosotros nos oponemos rotundamente a esta idea: como desarrollaremos en la última sección, es necesario un cambio en el conjunto de las políticas económicas, que permita una baja sostenida de la inflación, pero no hay que resignar herramientas en el camino.
La defensa de la soberanía en la política económica no es una cuestión meramente ideológica, por defender la necesidad de un Estado presente y con capacidad de intervención sobre la economía. La defensa de la soberanía en la política económica se basa en motivos muy concretos.
En primer lugar, no contar con la posibilidad de hacer política monetaria y cambiaria deja al país totalmente expuesto a shocks exógenos. Por ejemplo, ante una pandemia, el Estado vería limitada la posibilidad de desplegar políticas para reforzar el sistema de salud o comprar vacunas o sostener los ingresos de la población, dada su imposibilidad de emitir moneda. Ante la suba del precio internacional de un bien básico (como ocurrió por la guerra en Ucrania con los alimentos o la energía), la inexistencia de un tipo de cambio impediría que éste ajuste a la baja, para mitigar el impacto sobre los precios internos de la economía. El traslado a precios de cualquier suba de un precio internacional sería completo.
En el mismo sentido, ante un evento como una sequía que reduce drásticamente el ingreso de dólares por exportaciones, el impacto sobre la actividad, el empleo y los salarios será mucho más directo. Hoy la sequía también pega de lleno en la economía, pero si el dólar es directamente la moneda con la que se realizan todas las transacciones en la economía, ante la escasez de dinero, las otras variables (como salarios y empleo) tendrían que ajustar sin mediaciones de ningún tipo.
El segundo problema surge de que Argentina y Estados Unidos son países muy diferentes en términos de productividades. Cuando un país tiene menor productividad, puede utilizar el tipo de cambio como variable de ajuste para mejorar la competitividad externa. ¿Cómo sucede esto? Supongamos que producir un bien le cuesta a la economía $100 (contabilizando tanto salarios como capital). Si el precio internacional de ese bien es de 50 dólares, el tipo de cambio debería ser de $2 para que ese bien pueda ser exportable: al venderlo en el exterior me dan 50 dólares que luego cambio por $100. Ahora bien, supongamos que aumenta la oferta del bien porque otro país empieza a exportar en abundancia, lo que hace bajar su precio internacional a 40 dólares. Nuestro país pierde competitividad: ofrece por USD 50 algo que ahora cuesta USD 40. En este escenario, es el tipo de cambio el que debe ajustarse para mantener la competitividad: un aumento del tipo de cambio a $2,5 restablecerá la competitividad externa.
Al dolarizar, el tipo de cambio no puede ajustarse en función de las características de la economía de Argentina y de las modificaciones de los términos de intercambio. La relación del dólar con el resto de las monedas será única para países que tienen productividades muy distintas, como Estados Unidos y Argentina. Como quien podrá hacer política cambiaria es Estados Unidos (emisor de la moneda) y no Argentina, el nivel del dólar no se adaptará a las necesidades de nuestra economía. Si la economía estadounidense es más productiva que la nuestra, no tendremos forma de competir en el mercado internacional y perderemos mercados.
Entonces, ¿de qué forma ajustaría la economía, ante un shock exógeno o la pérdida de competitividad, si no es modificando el tipo de cambio? A través de la caída del empleo o los salarios, lo que se conoce como ajuste deflacionario. Volvamos brevemente al ejemplo anterior. El precio del bien producido en Estados Unidos pasa de 50 a 40 dólares porque mejoró su productividad (produce más a un menor precio). En Argentina, un productor vende a 50 dólares y, como no hay tipo de cambio, la única manera de mejorar el precio es reduciendo los costos. Entonces, para ganar competitividad, se reducirán los salarios. Caso contrario, si no reduce los costos, el país deberá reducir sus exportaciones por la pérdida de competitividad. Si se reduce el ingreso de dólares, habrá menos dinero para realizar las transacciones de la economía. Entonces, la economía entrará en recesión, aumentando el desempleo, para ajustar la demanda de bienes y bajar así las importaciones. En definitiva, se puede ajustar por precio (reduciendo salarios) o por cantidades (despidos).
De esto se desprende que la dolarización es socialmente insostenible. La primera variable que reacciona es el desempleo para ajustar la economía frente a la incapacidad de poder amortiguar el ciclo. Además, puede ocurrir, como mencionamos, que la economía siga creciendo, pero a costa de salarios muy bajos. Un nivel salarial muy bajo puede llevar a un nivel de pobreza muy alto.
El endeudamiento externo puede ser la única manera de evitar esta caída estrepitosa del empleo y/o los salarios, al compensar la merma de dólares por otras vías. En efecto, la dolarización no elimina la posibilidad de caer en déficits fiscales y endeudamiento insostenible. Por la historia de nuestro país, sabemos que los ciclos de endeudamiento son eso: ciclos. Ante un cambio en las condiciones financieras internacionales, como por ejemplo una suba de la tasa de interés de Estados Unidos, los flujos de capitales saldrán de nuestra economía y entonces sí, aumentará enormemente el desempleo.
Por otra parte, la dolarización dificulta la regulación del sistema bancario. En todo el mundo ocurre que los bancos pueden tener problemas de liquidez y solvencia, y los Bancos Centrales salen a su rescate a través de la emisión monetaria, de modo tal de evitar los costos que implicaría una quiebra generalizada del sistema bancario en la economía real. La dolarización implicaría que el sistema crediticio pasaría a estar nominado en una moneda que el Banco Central no controla, aumentando sus riesgos y dificultando el control de las crisis financieras.
Por último, queremos discutir un punto que se escucha a menudo e incluso es la base que sustenta a esta propuesta: que la dolarización termina con el problema de la inflación ¿Por qué pasaría esto? La restricción monetaria (la cantidad de dinero estaría sujeta al ingreso/egreso de dólares de la economía) y la “fijación” del tipo de cambio (no habría más devaluaciones) aseguraría la estabilidad de precios. Sin embargo, como expusimos en la sección anterior, si la dolarización solo es viable a un tipo de cambio extremadamente alto, en un primer momento los precios (en dólares) de nuestra economía serán muy bajos en comparación internacional. Pero esto no quedará así: los precios de los bienes transables (bienes que se pueden exportar e importar, que compiten con los bienes producidos en otras economías) tenderán a converger a los precios internacionales. Es decir, aumentarán sus precios. Como la oferta de dinero es rígida, los precios de los no transables (históricamente los servicios) entonces deberían descender para compensar la suba de los transables.
Ahora bien, este mecanismo solo se cumple si se asume que hay flexibilidad de precios a la baja, es decir, que los precios pueden bajar. Este es un supuesto bastante fuerte: podría no cumplirse. Si no se cumpliera, la economía ajustaría vía cantidades y no por precio, es decir, los precios de los bienes no transables no descenderían, sino que todo aumentaría y podría haber inflación en dólares; caerían las cantidades producidas, y el ajuste sería mediante recesión.
Este mecanismo tiene sentido puesto que la recesión causa desocupación y esta última presiones a la baja de los salarios y los precios. Desde la economía ortodoxa existe más optimismo para con la posibilidad de implementar un ajuste deflacionario, pero la experiencia tanto de Argentina bajo la convertibilidad como de los países que tuvieron que incurrir en este tipo de ajuste en la zona euro, como España o Grecia, indica que las cantidades terminan siendo mucho más flexibles que los precios, es decir, poca deflación tiene un costo de mucha desocupación y recesión.
Sostenibilidad y perspectivas del dólar futuro
Un cambio de moneda resulta ser una decisión política con implicaciones y restricciones futuras, que exigen evaluar la fortaleza del dólar en el largo plazo como moneda de reserva de valor. Una moneda puede analizarse desde el propio respaldo que le ofrece la situación macroeconómica del país emisor y desde la confianza externa, que garantiza su precio vía demanda.
A pesar de que el discurso de dolarización nace en personajes políticos fuertemente en contra del déficit fiscal y de la emisión monetaria, se observa que Estados Unidos tuvo déficit fiscal en 92 de los últimos 122 años y sólo en 7 de ellos el superávit fue mayor al 1%. La emisión monetaria tampoco fue una excepción: entre 2003 y 2022 la base monetaria creció un 6,9% por año en promedio (muy por encima de la inflación). Además, la Balanza Comercial de EEUU está en déficit (exporta menos de lo que importa) desde 1976.
Situación fiscal y de deuda pública como % PBI en EEUU
Fuente: base de datos de la Casa Blanca y FRED
Por estos motivos, inicialmente se podría descartar que la fortaleza del dólar provenga de la solidez macroeconómica de Estados Unidos. El país puede permitirse tener déficit fiscal y comercial porque se endeuda en su propia moneda. Puede hacerlo gracias al consenso mundial actual que existe en torno al dólar como moneda segura y reserva hegemónica de valor, además de como principal divisa utilizada para las transacciones comerciales y financieras (siendo Estados Unidos el mercado financiero con mayor volumen del mundo).
Al menos desde 1991, Estados Unidos recibe año tras año recursos del extranjero, que buscan invertir en el país. Este fenómeno alcanzó un máximo en el 2021, cuando el ingreso neto de inversores (descontando la salida) llegó al 80% del PBI. Esta es una realidad que se diferencia completamente de la de Argentina, que año tras año tiene salida de capitales.
En conclusión, es una combinación del tamaño de su mercado financiero, consenso mundial como moneda de reserva, y una estructura legal y geopolítica que sostiene la demanda del dólar como ahorro y para los intercambios comerciales, en el presente; mientras que en el futuro se sostiene vía endeudamiento mundial en dólares, al garantizar futura demanda de dólares para la devolución de los préstamos.
De todas formas, el presente muestra una tendencia que, como mínimo, pone en duda la hegemonía del dólar en el futuro. La deuda emitida en dólares se encuentra en caída/estancada frente a otras monedas emergentes.
Crédito al sector no financiero en dólares (% del total)
Fuente: Banco Mundial y SWIFT
La demanda presente de dólares podría también verse reducida frente al surgimiento de numerosos acuerdos multilaterales, donde un número reducido de países acuerdan el uso de una moneda distinta al dólar para comercializar. A pesar de que su mayor impacto se verá reflejado en el futuro, hoy en día ya se pueden ver indicios de desaceleración.
Finalmente, si bien es el tamaño del sector financiero lo que garantiza el uso del dólar, este se encuentra en fuerte descenso como % del total del intercambio financiero mundial. Esto está en parte explicado por la crisis bancaria e inflacionaria por la que está transitando la economía estadounidense, que forzó a la caída de los precios de sus activos financieros. Por este motivo, los Bancos Centrales mundiales comenzaron los últimos años una tendencia de desdolarizar sus reservas internacionales, y diversificar con otras monedas para reducir el riesgo a estar casi exclusivamente posicionado en la moneda de Estados Unidos.
Participación de cada moneda en el total del intercambio financiero mundial
Fuente: BIS
En el supuesto caso de que el dólar consolide su tendencia bajista como moneda internacional de reserva o bien tenga lugar una fuerte crisis económica de la magnitud del 2008, los países que operan y dependen del dólar son los que recibirán el mayor golpe, y tendrán un mayor desafío al momento de buscar una recuperación. Sería un grave error poner a la Argentina, a través de la dolarización, en este último grupo de países.
Si no dolarizamos, ¿entonces qué?
La propuesta de dolarización, que hasta hace poco tiempo parecía impracticable y disparatada, ha calado fuertemente en una porción importante de la sociedad. En las secciones precedentes hemos marcado algunas de sus incongruencias, y consecuencias negativas y persistentes en el tiempo. Sin embargo, es importante marcar que, a pesar del daño que podría causar sobre la economía y la sociedad y las dificultades para su implementación, la medida es aplicable y podría llegar a contar con legitimidad en caso de una victoria electoral de La Libertad Avanza.
Como todo fenómeno político, el sentido común que dio lugar al triunfo de Javier Milei en las PASO, más allá de todas las mentiras y los efectos calamitosos que podría llegar a tener su gobierno, tiene un “momento de verdad” que es necesario abordar. De nada sirve limitarse a describir lo catastrófica que podría llegar a ser una dolarización sin formular una propuesta superadora en materia macroeconómica que logre canalizar las necesidades de la porción del electorado que parece haber convalidado la propuesta. Esto último es algo que Unión por la Patria tiene pendiente.
El “momento de verdad” sobre el que se sostiene el reciente éxito electoral de la propuesta libertaria es la elevada y creciente inflación, la cual está causando tanto el deterioro paulatino de las funciones del peso, como la reducción del poder adquisitivo de la población y profundos efectos regresivos en materia de distribución del ingreso. Si bien parte del origen de este fenómeno se remonta a procesos políticos e históricos anteriores a este que estamos viviendo, incluso previos a la década de la convertibilidad, lo cierto es que estos problemas han tendido a agravarse desde hace por lo menos una década. La sociedad ha votado en ese lapso a fuerzas políticas que, a pesar de ser presentadas como contrapuestas, han dejado siempre un piso de inflación mayor que aquel con el que asumieron.
La inflación a estos niveles es problemática desde distintos frentes: es regresiva porque quienes poseen una mayor parte de sus ingresos y patrimonio nominados en pesos son las clases bajas, y porque estas tienen menores herramientas de negociación de actualización de sus propios ingresos a medida que la inflación se incrementa; socava los instrumentos de política económica tales como la política cambiaria o monetaria al dificultar la fijación de variables reales, y también disminuye la capacidad del Estado de apropiarse de rentas a través de la emisión monetaria o señoreaje a medida que la demanda de dinero se reduce; vuelve a la economía más vulnerable a shocks externos a medida que esta tiende a indexar sus variables más relevantes.
Además, atenta contra la oferta de crédito, dificultando la compra de bienes de consumo durables o inmuebles para un amplio sector de la población; refuerza el carácter bimonetario de nuestra economía; y también altera el comportamiento de las personas y empresas, que deben buscar estrategias para protegerse del fenómeno inflacionario.
Es posible que, si continuamos con una inflación alta y creciente, la economía acabe por dolarizarse “de hecho”, al menos de forma parcial. La moneda no sólo ya perdió su rol como reserva de valor, sino que, en el caso extremo de la hiperinflación, el dólar podría empezar a utilizarse como unidad de cuenta para transacciones corrientes. En este caso, se profundiza la pérdida de funciones del peso. Paradójicamente, termina siendo una forma de dolarización parcial no ordenada desde el Estado, donde este pierde todos los instrumentos de política macroeconómica. Las consecuencias socioeconómicas de este último escenario también son catastróficas.
Recapitulando, la dolarización claramente no es deseable, pero la elevada inflación tampoco. La propuesta dolarizadora es el reflejo de una inflación que en la última década se ha recrudecido y de los obstáculos que ha enfrentado la política para abordarla exitosamente. Pero, entonces, ¿cuál es la alternativa? Un programa que apunte a reducir la inflación en poco tiempo y normalizar gradualmente el mercado cambiario. El problema es que esta vía traería en el corto plazo costos a distribuir en una sociedad que ya viene golpeada. Es por ello que el desafío actual del Estado de articular políticas fiscales y monetarias consistentes con un sendero de reducción de la inflación no es solo técnico o económico, sino también político.
Ningún esquema macroeconómico en sí mismo garantiza crecimiento económico sostenido y desarrollo. De hecho, el desempeño económico en términos del PBI per cápita de Ecuador, dolarizado desde el año 2000, fue uno de los peores de Sudamérica. Al mismo tiempo, Brasil, Paraguay, Colombia y Bolivia, países de economías estables y monedas fuertes, enfrentaron casi tantas o mayores dificultades que Argentina, con las inestabilidades que la caracterizaron en los últimos años. En ese sentido, es importante entender que los problemas del desarrollo no se agotan ni se abordan completamente solo en la macroeconomía. Pero la macroeconomía debe dar un marco de estabilidad y certidumbre, para después poder discutir cómo nos desarrollamos.
Evolución del PBI per cápita a precios constantes de distintas economías sudamericanas (1990 = 100)
Fuente: Banco Mundial
En definitiva, el nuevo gobierno debe buscar de forma decidida una baja de la inflación. Esto no se conseguirá con medidas aisladas: ni con apreciación cambiaria, ni con la eliminación del déficit y la emisión monetaria, ni con acuerdos o controles de precios. Se requiere un conjunto de medidas coordinadas.
La primera condición es, en un año sin sequía, contar con un superávit comercial holgado y recomponer el nivel de reservas internacionales. En ese sentido, es fundamental la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que reducirá las importaciones de energía. Luego, dado que la demanda de pesos se encuentra en niveles muy bajos, probablemente requiera la reducción del déficit fiscal. En tercer lugar, será necesario que el Estado apunte a modificar el set de precios relativos (dólar y tarifas principalmente) y sostenerlos en el tiempo. Todas estas medidas, necesariamente deberán estar contrapesadas con fuertes políticas de ingresos. Por último, va a ser necesaria una política de acuerdos de precios y salarios, para frenar la inercia inflacionaria y posibilitar una reducción inicial de la inflación.
La discusión en torno a cómo diseñar e instrumentar un programa para reducir la inflación excede los objetivos de este documento. Pero es importante señalar que la mayoría de los países latinoamericanos -y del mundo- han logrado hacerlo de manera sostenida sin resignar su propia moneda.
Estabilizar es un desafío complejo, pero posible. Ese desafío debe ser propuesto y encarado con la responsabilidad que exige el contexto actual. Es necesario hacer todo lo posible para que no triunfen las ideas que pueden hacerle un gran daño a nuestro país.