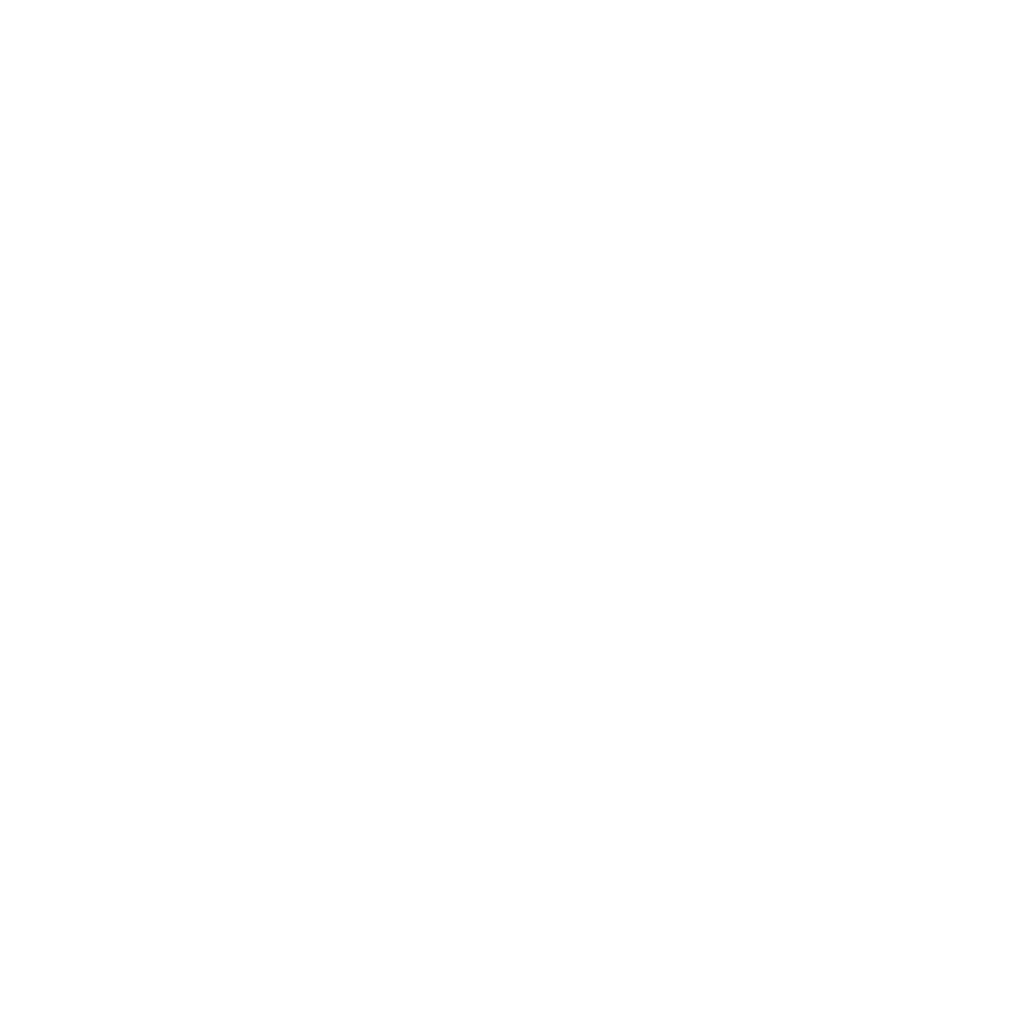Introducción
El 19 de noviembre se llevará adelante el balotaje para elegir al próximo presidente de nuestro país. Sergio Massa y Javier Milei expresan dos opciones completamente distintas. Las propuestas económicas fueron el eje de la campaña y la base del crecimiento de la popularidad del candidato libertario. La elevada inflación que afecta a nuestro país lleva a que ideas totalmente disparatadas y supuestamente novedosas -como dolarizar, eliminar el Banco Central y hacer un ajuste brutal del gasto público afectando solo a “la política”- sean vistas como una posible solución por una parte importante de la población.
Pero estas propuestas, si bien se venden como la solución al problema macroeconómico de corto plazo, tienen un objetivo más profundo que es despojar al Estado de sus herramientas de política económica y de su capacidad de intervención en la economía. Lo que verdaderamente se busca es que las decisiones sobre cómo producimos, qué tipo de empleo generamos, cómo nos educamos o qué modelo de salud tenemos las defina únicamente “el mercado” en connivencia con un Estado dócil. Entonces, en estas elecciones está en juego el rol que tendrá el Estado argentino: si tendrá influencia sobre el rumbo de la economía argentina o si será “el mercado” quien defina exclusivamente hacia dónde vamos.
Desde el CIEN, publicamos dos informes referidos a las dos principales propuestas de Milei, la dolarización y el “plan motosierra”, donde explicamos por qué nos parecen ideas malas, técnicamente endebles, y, sobre todo, peligrosas. El objetivo de este documento es repasar las ideas centrales de esos informes y proponer algunos lineamientos alternativos.
¿Por qué es mala idea dolarizar?
Inclusive soslayando el hecho de que no existe país que se haya desarrollado sin una moneda propia y de que la dolarización implicaría la total pérdida de soberanía económica, esta medida no es una buena idea en los propios términos de quienes la proponen: no baja la inflación rápidamente y no impide la ocurrencia de déficit fiscal. Además, implica necesariamente un nivel de endeudamiento muy alto o un gran ajuste con recesión para poder sostenerse. Si el objetivo fundamental de la dolarización es bajar la inflación, entonces también cabe remarcar que, paradójicamente y como veremos más adelante, dadas las condiciones económicas actuales, una de las alternativas para su aplicabilidad es un estallido hiperinflacionario.
En concreto, dolarizar implica reemplazar al peso argentino por el dólar estadounidense. De esta manera, todas las funciones del dinero (unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor) serían cumplidas por el dólar en lugar del peso. Para evaluar la viabilidad de esta propuesta desde un punto de vista meramente técnico, hay dos cuestiones fundamentales que debemos considerar: a) qué pesos son los que hay que convertir a dólares, y b) con qué dólares se dispone para cambiar los pesos por dólares. El cociente entre estos dos valores permite establecer una tasa de conversión, es decir, cuántos pesos equivaldrán a un dólar. Cuantos más pesos haya circulando y menos dólares tenga el Banco Central, mayor será el tipo de cambio necesario para dolarizar (y viceversa).
Hoy el BCRA no dispone de los dólares necesarios para la dolarización, dado que el nivel de reservas netas es negativo (los dólares que el BCRA tiene en sus reservas no le pertenecen, son principalmente de los ahorristas y del Banco Central chino). El tipo de conversión no puede siquiera calcularse.
Entonces, dadas estas condiciones, hay cuatro posibilidades (o una combinación entre ellas) para que se pueda dolarizar la economía: una mega devaluación, una hiperinflación, un corralito o un mega endeudamiento.
Ecuador, ejemplo favorito de Milei, que dolarizó su economía en marzo del 2000, usó tres de esas cuatro:
- Corralito: en marzo de 1999, se impuso un congelamiento de los depósitos. Un año después, ya implementada la dolarización, cuando se suponía que el congelamiento llegaba a su fin, se impuso un límite a la cantidad de efectivo que se podía retirar y se entregaron “certificados de depósitos” por el dinero restante.
- Mega devaluación: el tipo de conversión para la dolarización fue un 50% superior en términos reales al tipo de cambio promedio del período 1994-1998. Es decir, aún descontando el efecto de la inflación, el tipo de cambio para dolarizar fue altísimo. En el gráfico a continuación se muestra la evolución del nivel general de precios y del tipo de cambio en el mercado libre (sin intervención), tomando a diciembre de 2017 como año base. Se observa cómo, durante todo 1999, la evolución del tipo de cambio se desacopla del nivel de precios, subiendo muy por encima. Ese año, el tipo de cambio nominal creció un 150%, mientras la inflación fue del 80%. Para el momento en el que se adoptó la dolarización, el tipo de cambio real era muy alto.
Evolución del tipo de cambio nominal respecto a los precios en Ecuador, previo a la dolarización. Base dic97=100.
Fuente: Banco Central del Ecuador.
- Mega endeudamiento: en marzo del 2000, se anunció un conjunto de préstamos del FMI, el Banco Mundial, la CAF y el BID por un total de US$ 2.000 millones para los siguientes dos años, equivalente a más del doble de las Reservas Internacionales del país. Como si hoy nos prestaran US$ 50.000 millones.
La devaluación necesaria para dolarizar en Ecuador fue de tal magnitud que, en el año de la dolarización, la inflación fue del 96% ¡en dólares! y les llevó cuatro años alcanzar una inflación anual de un dígito.
Veamos por qué ocurre esto: los precios de la economía estaban expresados en sucres. En el momento en que se dolariza, la manera lineal de convertir los precios a dólares es dividir el precio en sucres por la tasa de conversión. Dado que la tasa de conversión (el tipo de cambio de la dolarización) fue extremadamente alta, los precios en dólares quedaron muy bajos en comparación con los del resto del mundo. En una economía abierta, los precios guardan alguna relación con los precios de otros países, sobre todo en los bienes y servicios que son “transables” -aquellos que se importan y exportan. Dicho de otra manera, existe un único precio para todo el mercado internacional. Por eso, luego de la dolarización, los precios de Ecuador subieron, para alinearse con los del resto del mundo. Lo mismo pasaría en Argentina, dado que el tipo de cambio necesario para dolarizar también sería extremadamente alto. Por lo tanto, la dolarización no sería efectiva para terminar mágicamente con la inflación: tendríamos inflación en dólares.
La otra alternativa, si no se quiere seguir el camino de Ecuador por lo costoso de esas medidas para la población, es que antes de la dolarización se produzca una hiperinflación en pesos, que serviría para “licuar” los pesos que hay en la economía. En este último tiempo, Milei hizo algunas declaraciones demostrando su deseo de que todo “estalle”. Si esto ocurriese y se desencadenara una hiperinflación, la economía podría dolarizarse de facto: ante la pérdida abrupta de valor de la moneda, aumentaría el uso del dólar como forma de cobertura. Es más que evidente que esto implicaría un costo social altísimo, con cierre de empresas, aumento del desempleo y caída del poder adquisitivo de manera estrepitosa, donde además la dolarización se desarrollaría de una manera altamente desordenada.
Más allá de lo traumático de las medidas necesarias para dolarizar, vale señalar algunas otras cuestiones. Milei propone eliminar el peso argentino porque “no puede valer ni excremento”, dado que es “la moneda que emite el político argentino”. Vale aclarar que el peso no lo emiten los políticos, lo emite el Estado. La diferencia entre los primeros (gobierno) y el segundo (Estado) se estudia en la escuela primaria. Las monedas de todos los países del mundo son emitidas por sus Estados, ese no es un motivo para eliminarla. Todos los países tienen Banco Central.
Por otra parte, de acuerdo con la lógica de quienes defienden esta idea, la dolarización sería útil para “atar de manos” a los políticos y que no puedan incurrir en grandes déficits fiscales, la causa que identifican por detrás de la inflación. Sin entrar en una discusión respecto de si el déficit es o no el problema central de nuestra economía, traemos a colación una vez más el caso de Ecuador: el déficit fiscal siguió existiendo -déficit fiscal en dólares.
Por último, otro punto importante a destacar es que las ideas de la dolarización no son una “novedad”. Es una forma de estabilizar la economía a costa de un fuerte ajuste social y un sometimiento de la clase trabajadora, tal como sucedió en la década de los 90. La pérdida de política cambiaria (tipo de cambio fijo) y la pérdida de autonomía en la política monetaria (emisión monetaria atada a reservas) fueron los pilares de la Convertibilidad. Esos mismos objetivos persigue Milei para el futuro de la Argentina.
Este sistema sólo resiste reprimiendo la demanda interna -es decir, o bajando salarios o aumentando el desempleo- o con una constante entrada de capitales en forma de deuda. Los propios fundamentos de la convertibilidad fueron los que la hicieron estallar en el 2001. Pero esta vez es aún peor: si parte de las causas de la economía bimonetaria que tenemos actualmente encuentran su raíz en la convertibilidad, proceso durante el cual los agentes se “dolarizaron” aún más, la reversión a un sistema con moneda propia en la cual los agentes confíen en casi imposible luego de una dolarización total, que implique directamente la eliminación del peso.
¿Se pueden bajar los 15 puntos el gasto que dice Milei ajustando a “la política”?
Dado que el diagnóstico de Milei es que la inflación es causa del déficit fiscal, se propone un ajuste brutal del gasto público. El Plan de Gobierno de La Libertad Avanza propone achicar el gasto público por el equivalente al 15% del Producto Bruto Interno. En distintas declaraciones mediáticas, los referentes del espacio afirmaron que el ajuste recaerá sobre la obra pública, las transferencias discrecionales a las provincias, los subsidios a la energía y el transporte, y particularmente sobre “la política”, sin afectar el gasto social, que es el principal componente del gasto. Sin ir más lejos, hace unos días se difundió un flyer que hacía hincapié en que el ajuste lo pagarán los políticos.
En 2022, el gasto público consolidado de todo el “Sector Público Argentino No Financiero” ascendió a 39,3% del PBI. Sin embargo, gran parte de este gasto fue realizado por las provincias y, en menor medida, los municipios. De ganar las elecciones, La Libertad Avanza sólo controlaría el gasto realizado por el Sector Público Nacional, dado que no ha ganado ninguna elección provincial o municipal. La única manera de incidir en el gasto de provincias y municipios es recortando sus ingresos (ya sea eliminando la coparticipación o las transferencias a las provincias).
El gasto del Sector Público Nacional el año pasado se ubicó en 22,1% del PBI. Por lo tanto, recortar 15 puntos del PBI implicaría eliminar poco más dos tercios del total de estos gastos.
Más de la mitad -11,3 puntos- fue gasto destinado a prestaciones sociales, que es ni más ni menos que el pago de las jubilaciones. La propuesta de recortar el gasto por el equivalente a un 15% del PBI sin afectar el gasto social se revela imposible sin mucho más análisis, solo hay que hacer las cuentas: si el gasto total son 22 puntos del PBI y no se toca la mitad, quedan como máximo 10,8 puntos sobre el PBI para recortar.
En ese 10,8% incluye:
- el pago de intereses de deuda que, excepto que vayan a defaultear la deuda, es gasto que no puede ser recortado;
- transferencias a las universidades nacionales y a las provincias. Este gasto no se puede recortar sin afectar a la educación y la salud pública, que se encuentran descentralizadas y dependen de las provincias;
- la obra pública y los subsidios, que sí son partidas que Milei dijo que va a recortar;
- y los gastos de funcionamiento del Estado Nacional, básicamente sueldos. Si bien Milei dice que va a recortar a “la casta”, es evidente que no puede echar a toda la planta de empleados públicos: no todos son políticos y alguien tiene que trabajar para que el Estado realice las funciones mínimas que le quieren dejar.
Más allá de las matemáticas, vale hacer dos comentarios. El primero, es que las declaraciones de LLA respecto de que el ajuste lo pagará “la política” muestra un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado y su presupuesto. El único gasto en los políticos claramente identificable son los sueldos de los funcionarios, que representan solo el 0,1% del PBI. Todos los otros gastos en “la política” que se han señalado durante la campaña son vagos, imposibles de identificar y calcular o incluso ficticios. Por ejemplo, la idea de que van a echar a los supuestos “ñoquis” (empleados que entraron con alguna gestión pasada y se habrían quedado, para cobrar sin trabajar) supone que cuando alguien entra a un ministerio puede distinguir entre dos clases de personas (quienes trabajan y quienes no). Cualquiera que haya estado alguna vez en un Ministerio sabe que esto no funciona así. Como en casi cualquier ámbito laboral, la planta de trabajadores es ampliamente heterogénea, y el nivel de esfuerzo de cada persona es independiente de la cantidad de años trabajados o del signo político de la gestión bajo la cual fueron contratados.
En segundo lugar, vale advertir sobre la gravedad que acarrea un ajuste de esta magnitud. Supongamos que realmente Milei elimina la totalidad del gasto en obra pública, todos los sueldos del Estado, la totalidad de los subsidios y todas las transferencias a las provincias (esto da un total de 7,3% del PBI). Implica eliminar el gasto destinado a la construcción de escuelas, de hospitales, de autopistas y de gasoductos, las transferencias a las provincias que financian la salud y la educación, los subsidios a las tarifas (lo que implicaría en super tarifazo en todos los servicios públicos) y, por último, se estaría despidiendo a la totalidad de las personas que trabajan en el Estado, sin distinción alguna.
Todos los países que se consideran desarrollados, y que el propio Milei propone como modelos, tienen un nivel de gasto público igual o superior al de Argentina. Podemos discutir el nivel de gasto y de impuestos en el margen, y sobre todo la eficiencia de la política fiscal actual en las distintas áreas, pero la solución no es un ajuste brutal del tamaño del Estado.
Gasto público total en % del PBI. Año 2021, países seleccionados.
Fuente: FMI
¿Cuál es la alternativa?
Está claro que el problema de la inflación debe ser un punto central a resolver para el próximo gobierno, gane quien gane. La inflación, no hace falta decirlo, afecta mucho a la población: deteriora el valor de la moneda; es regresiva en términos distributivos; atenta contra la oferta de crédito, dificultando la compra de bienes de consumo durables o inmuebles para un amplio sector de la población; altera el comportamiento de las personas y empresas, que deben buscar estrategias para protegerse del fenómeno inflacionario; provoca la pérdida de referencia de los precios (ya no sabemos cuánto salen las cosas), entre otras cosas.
La inflación, además y por el contrario a lo que suele decirse, también es un problema para quien hace política económica: desordena los precios relativos, debilita al peso y hace caer la demanda de dinero, refuerza el carácter bimonetario de nuestra economía, socava los instrumentos de política económica tales como la política cambiaria o monetaria al dificultar la fijación de variables reales, y vuelve a la economía más vulnerable a shocks externos a medida que esta tiende a indexar sus variables más relevantes.
Bajar la inflación es posible y lo han hecho casi todos los países del mundo, incluso los países latinoamericanos con estructuras económicas y problemas similares a los nuestros. Se hizo a través de la aplicación de “planes de estabilización”, programas que incluyen un conjunto de medidas diversas. Es decir, no se hizo con una sola medida milagrosa y mucho menos con la dolarización. Estos programas variaron de país en país, pero hay algunas regularidades para tener en cuenta.
De acuerdo a la literatura, la principal condición necesaria para su éxito es la solidez de las cuentas externas. Argentina, una vez superada la sequía, podría recuperar su nivel de exportaciones y recomponer sus Reservas Internacionales, para encarar este objetivo. En este sentido, también fue fundamental la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que reducirá las importaciones de energía.
Luego, la mayoría de los planes combinan:
- Corrección de precios relativos: dado que el objetivo es que los precios dejen de subir, primero hay que “acomodar” los principales precios de la economía (dólar, tarifas, salarios). El objetivo es que, en el momento en el que se fijen los precios y dejen de subir, el esquema de precios relativos que quede en la economía sea deseable y sostenible.
- Fijación del tipo de cambio: permite que la economía tenga un “ancla”, algo que tire para abajo la suba de precios y que le de credibilidad al programa. También se han utilizado anclas fiscales o monetarias, pero con menos éxito.
- Reducción del déficit fiscal: en el caso de nuestra economía bimonetaria, en un contexto de alta inflación y baja demanda de pesos, el incremento de la cantidad de pesos que circulan en la economía (vía déficit) genera mayor demanda de dólares y atenta contra la estabilidad. En este sentido, el gobierno presentó un proyecto de ley de presupuesto para 2024 donde se podría alcanzar el superávit fiscal, si se eliminan ciertas exenciones fiscales y regímenes impositivos especiales.
La principal dificultad radica en que esta vía traería en el corto plazo costos a distribuir en una sociedad que ya viene perdiendo su poder adquisitivo hace 10 años. Es por ello que el desafío actual del Estado de articular políticas fiscales y monetarias consistentes con un sendero de reducción de la inflación no es solo técnico o económico, sino también político.
En este sentido, los programas de estabilización más “heterodoxos” tuvieron como componente principal a la política de ingresos. Se llama así a la coordinación de precios y salarios (acuerdos o congelamientos) necesaria para frenar la inercia inflacionaria de manera abrupta y sin un costo grande en las variables reales de la economía (actividad y empleo).
Para lograr este último objetivo y tener una transición exitosa desde la alta hacia la baja inflación, es fundamental un gran apoyo de todos los sectores de la población y una gran coordinación, especialmente entre los actores principales de la economía: las grandes empresas, que son quienes fijan los precios, y los sindicatos, que negocian las paritarias. Sergio Massa, por su amplia trayectoria en la política y su conocida relación con diversos sectores de la sociedad, aparece como la persona indicada para llevar a cabo esta ardua tarea.