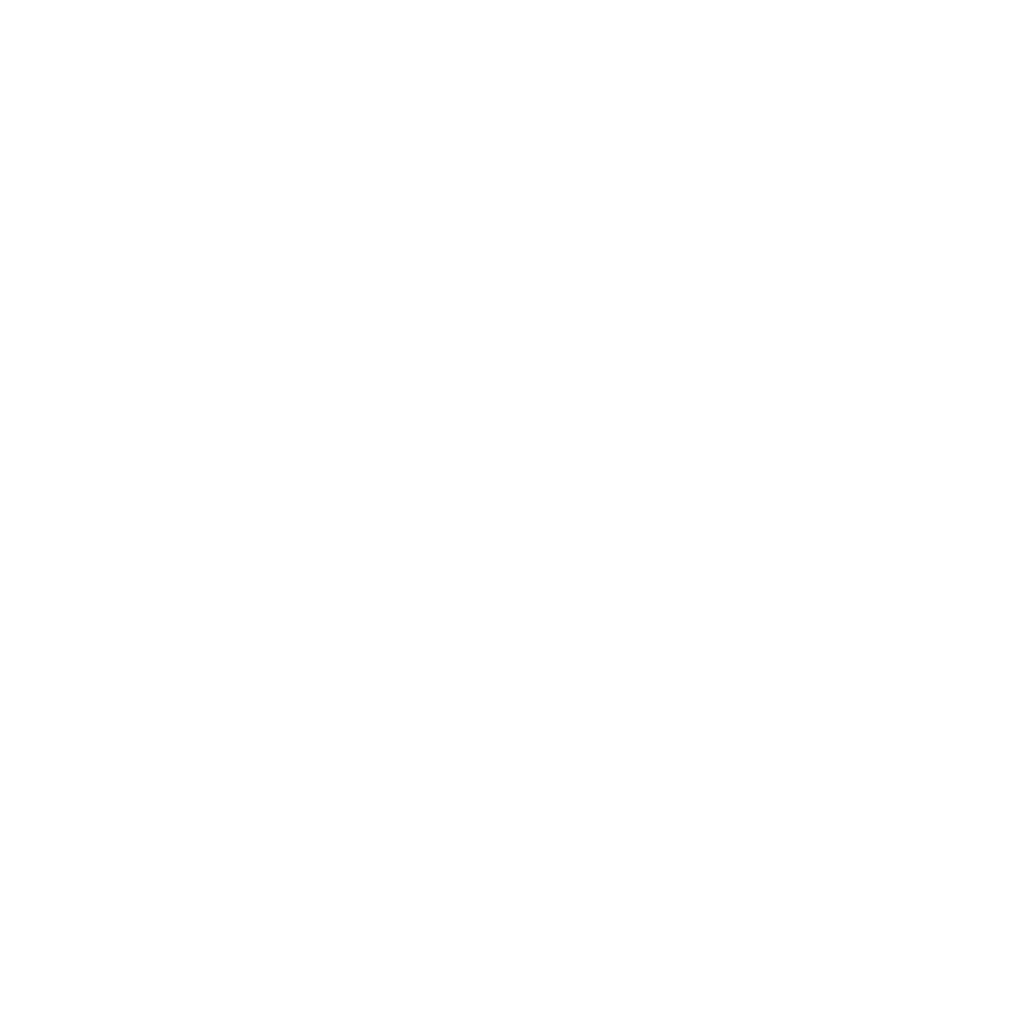Resumen
En este informe abordaremos sucintamente el decreto de desregulación del 20 de diciembre y, con mayor detenimiento, las medidas macroeconómicas del 12 de diciembre.
Con respecto al decreto, se trata de un conjunto de normas tendientes a eliminar regulaciones estatales de la economía que en nada contribuye a morigerar el proceso inflacionario, como fuera argumentado. Pareciera que el principal objetivo de la desregulación económica es un cambio de raíz en la estructura económica y social del país. A modo de ejemplo, muchas de las regulaciones derogadas buscan resarcir las asimetrías existentes entre grupos como los trabajadores y empresarios o inquilinos y propietarios, donde una de las partes se encuentra sistemáticamente en una condición desfavorable para imponer su voluntad a través de la negociación.
Abogados constitucionalistas de todo el arco ideológico han señalado la inconstitucionalidad de un decreto de estas características. Está por verse la actuación de los poderes legislativo y judicial al respecto, pero más allá de si el DNU mantiene su vigencia o es rechazado, es sin dudas una fuerte declaración de principios. Dada la complejidad y la interdisciplinariedad requerida para abordar un decreto de tal magnitud, la mayor parte del informe está dedicada al análisis de la nueva política macroeconómica del oficialismo, la cual comenzó con un shock cambiario que más que duplicó el valor del tipo de cambio oficial llevando de un día para el otro su cotización hasta 800 pesos.
La lógica interna de las nuevas medidas implementadas responde, como era de esperarse, a la concepción monetarista del flamante equipo económico, el cual concibe a la emisión monetaria como la única causa de la inflación. Es por ello que, en paralelo con la devaluación, han implementado tanto un ajuste fiscal cuyo fin es alcanzar el equilibrio fiscal y financiero para el año 2024, como la discontinuidad de las Leliqs y una reducción de la tasa de interés. Esta pasó a ubicarse muy por debajo de la inflación, con el objetivo de licuar los ahorros de los argentinos.
La confianza de un mercado endulzado por los anuncios en materia fiscal y la devaluación, sumados a la combinación de regulaciones todavía vigentes, permitieron una reducción de la brecha cambiaria y la acumulación de reservas por parte del BCRA.
No obstante, la contracara de este proceso será una fuerte caída de los salarios reales, producto del shock inflacionario: el incremento de precios mensual probablemente se ubique en torno al 30%. Esta situación se ve agravada por la ausencia de anuncios en materia de política de ingresos, es decir, un abordaje de la inercia por parte del equipo económico, lo que amenaza con convertir este shock inflacionario transitorio en permanente y asentar un nuevo piso inflacionario en la economía argentina.
Consideramos que esta dinámica es peligrosa en los propios términos del gobierno por dos motivos: en primer lugar, una recesión impacta negativamente en la recaudación, dificultando el cumplimiento del anuncio de equilibrio fiscal financiero para el año 2024, pilar sobre el que se fundamenta el plan económico. Por otro lado, una aceleración inflacionaria de la magnitud prevista puede dejar rápidamente atrás la competitividad del dólar a 800 pesos, sentando las bases para una nueva devaluación y una consecuente espiralización de la inflación. Este escenario podría complicar todavía más el abordaje fiscal, ya que la reducción de subsidios a las tarifas de la energía y el transporte implicaría aumentos más pronunciados para los usuarios.
Como vemos, el riesgo de utilizar la inflación para licuar y así “solucionar el problema de las Leliqs” sin acompañar estas medidas con una política de ingresos que permita una fuerte reducción de la inercia inflacionaria en el corto plazo es sentar las bases para una posterior hiperinflación de catastróficas consecuencias en materia económica y social. Un evento de estas características allanaría el terreno para una dolarización e implicaría una recesión mayor, además de una inevitable y significativa destrucción del poder adquisitivo de la enorme mayoría de la sociedad argentina.
El decreto desregulador
A 22 años de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que marcaron la finalización del esquema neoliberal de la Convertibilidad, Milei presentó -rodeado por la misma clase dirigente a la que la sociedad se opuso contundentemente en aquel momento- un DNU que incluye más de 300 medidas tendientes a la desregulación y liberalización de casi todas las relaciones económicas relevantes. Entre ellas, destacamos:
– Reforma laboral
– Eliminación de la ley de Alquileres
– Eliminación de la ley de Abastecimiento
– Eliminación de ley de Góndolas
– Eliminación de la ley de Compre nacional
– Eliminación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía
– Eliminación de la ley de Promoción Industrial
– Eliminación de la normativa que impide privatizaciones
– Reforma del Código Aduanero
– Eliminación de Sociedades del Estado
– Eliminación de la ley de Tierras
– Eliminación de ley de Manejo del Fuego
– Liberación del régimen minero
– Autorización para la venta del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas
– Política de “cielos abiertos”
– Reforma del Código Civil y Comercial
– Modificación de la regulación de prepagas y obras sociales
– Eliminación de restricciones de precios a las prepagas
– Modificación del régimen de empresas farmacéuticas
– Habilitación de Sociedades Anónimas Deportivas
– Desregulación de servicios de internet satelital
La doctrina del liberalismo económico concibe un mundo de individuos jurídicamente libres e iguales que, siguiendo únicamente su propio interés personal, acuerdan relaciones que resultan beneficiosas para el conjunto. Argumenta que cualquier intervención del Estado empeora el resultado eficiente alcanzado por un acuerdo privado entre partes.
Sin embargo, las relaciones económicas no se dan entre individuos en igualdad de condiciones. La idea de competencia perfecta o de oferta y demanda es un momento necesario en el desarrollo de la teoría económica, y es nocionalmente accesible a cualquier persona. Como dijo el ministro Caputo, “si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae”. Ahora bien, el pensamiento económico ha progresado para dar una serie de razones (pertenecientes a escuelas disímiles) que encuentran desde fallas de mercado hasta bienes públicos, monopolios, oligopolios y/o divergencias entre individuos, clases y países al vincularse mercantilmente. Especialmente en el ámbito del trabajo, los alquileres, las prepagas o los medicamentos, una de las partes se encuentra sistemáticamente en una posición desfavorable para negociar: el trabajador necesita cobrar su sueldo para comer, el inquilino un techo para vivir, el enfermo un médico o un químico para curarse. Los grandes empresarios, los propietarios o los grandes laboratorios y prepagas pueden esperar.
Con el objetivo de resarcir su peor punto de partida, el Estado legisla en favor de quienes menos tienen. Establece salarios mínimos, pautas de aumento para los alquileres, permite las asociaciones, establece regulaciones en los contratos, declara algunos bienes como esenciales. En definitiva, protege a los débiles de una lógica de competencia que se les vuelve en contra cuando se enfrentan contra enormes jugadores concentrados.
Si el Estado da un paso al costado en todos estos temas, detrás de la ficción de la libertad e igualdad jurídica los precios terminan determinándose en favor de las partes fuertes: salarios bajos contra alquileres, obras sociales y medicamentos dolarizados. En rigor, la ausencia de planificación o regulación es una ficción analítica del liberalismo económico: la discusión no es si la planificación o regulación existen o no, sino si la realiza el capital en favor de la maximización de su ganancia o el Estado en favor de la justicia social y el bienestar del conjunto.
Las medidas del DNU habilitan que la flexibilización e informalidad laboral sea la regla, permite aumentar la jornada laboral hasta 12 horas y reduce las indemnizaciones. Si bien no es específicamente una ley la que crea o destruye trabajo, la desregulación del mercado laboral junto con la recesión económica, cuestión que abordaremos en el próximo apartado, terminará empeorando drásticamente las condiciones de los trabajadores.
Sin embargo, el decreto no viene solo a profundizar la concentración del ingreso, sino también a poner a la Argentina de rodillas frente al capital extranjero, alejando la realización de las banderas de independencia económica y soberanía política a través de medidas tales como la liberalización del régimen minero, la derogación de la ley de tierras o la eliminación de la ley que impide privatizaciones de empresas públicas, del compre nacional o de los regímenes de promoción industrial.
La subordinación a la división internacional del trabajo, la apertura al capital extranjero, la primarización de la economía o la venta de empresas públicas posicionadas en áreas clave como la explotación de gas y petróleo implican la pérdida de capacidades estatales para generar o redireccionar rentas, de negociación con el sector privado o el capital extranjero, de impulsar la industria nacional y el empleo. En definitiva, socava de forma directa las posibilidades del Estado para planificar el desarrollo económico en un mundo cada vez más convulso y atravesado por la desigualdad.
¿Qué margen para la soberanía política puede tener un país endeudado que permite la extranjerización de la tierra, la privatización de las empresas públicas y la destrucción del tejido industrial? Esta subordinación improvisada a las leyes del mercado también va a contribuir a la pérdida de grados de libertad para la construcción de alianzas estratégicas como el BRICS o el Mercosur.
Por ejemplo, la libertad para fijar precios en el sector de la medicina prepaga se da en un contexto de notable concentración, donde Galeno, OSDE y Swiss Medical Group (cuyo dueño también actúa como negociador de las prepagas frente al gobierno en calidad de representante de la Unión Argentina de Entidades de Salud) concentran más de la mitad de la cuota de mercado. El impacto de esta libertad en la fijación de precios difiere significativamente en esta situación en comparación con un escenario hipotético de competencia atomizada.
En el caso de las billeteras virtuales es conocida la concentración de Mercado Pago, que coexiste con otro fenómeno: la laxitud en las normas macroprudenciales impuestas a las fintech en contraste con los bancos. En el marco de varias disputas abiertas por abuso de poder por concentración de mercado, la posibilidad de que los sueldos puedan depositarse en este tipo de billeteras no sólo tenderá a agravar esta concentración, sino que también hará al sistema financiero más vulnerable, en tanto el share de billeteras virtuales respecto a bancos tradicionales posiblemente aumente.
Desde el oficialismo argumentan sobre la necesidad de implementar la totalidad del decreto de un plumazo aludiendo a la situación de emergencia en la que se encuentra el país. El propio ex presidente Mauricio Macri en este tweet hizo alusión al riesgo de hiperinflación del que se desprendiera la necesidad de desregular la economía. Sin embargo, la evidencia suele mostrar que la desregulación no es sinónimo de prosperidad y que sus efectos suelen impactar más de lleno sobre la distribución del ingreso de forma negativa.
Sin embargo, en el propio DNU hay medidas que encima son tendientes a generar una inestabilidad aún mayor, como la que permite establecer contratos bajo cualquier moneda, cripto o especie, independientemente de que el peso sea el signo monetario de curso legal. Esto abre la puerta a que personas físicas o jurídicas cuyos ingresos son en pesos puedan tomar compromisos de pago en moneda extranjera, sumándole riesgo cambiario al sistema económico. En un entorno donde los contratos son en pesos, una devaluación tiene menores efectos inflacionarios y difícilmente pueda provocar la quiebra de un individuo. Ahora bien, si los alquileres o las cadenas de pagos están atadas a la cotización diaria del dólar estadounidense, una devaluación podría desencadenar una ruptura en las cadenas de pagos, un impacto inflacionario mayor y consecuentemente acentuar su carácter contractivo sobre la actividad.
El paquete de medidas macroeconómicas
Una semana antes de la noticia del decreto, el ministro de economía Luis Caputo había lanzado el programa macroeconómico del nuevo gobierno, en coordinación con el presidente del Banco Central, su socio Luis Bausili. La coyuntura nacional bajo la que asume este gobierno es inédita: Argentina está actualmente atravesada por un régimen de alta inflación, altos niveles de empleo con elevada informalidad y salarios bajos, un muy bajo nivel de Reservas Internacionales, entre otras cosas. Pero eso para nada implica que las medidas adoptadas fueran la única alternativa. A continuación, repasamos los principales aspectos del paquete de medidas y sus implicancias.
- Shock cambiario
La medida de impacto más inmediato fue la devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $366,5 a $800 en un día. Además, se anunció un aumento del impuesto país para todas las importaciones (pasando del 7,5% al 17,5%), por lo que el tipo de cambio efectivo importador asciende a $940.
Índice de tipo de cambio real bilateral con EE.UU. Enero 2002-Diciembre 2023.
Fuente: BCRA.
Al observar el tipo de cambio real en los últimos 20 años, se observa que el dólar a $800 se trata de un valor muy alto en términos históricos. Días antes de la devaluación Guillermo Francos había dicho que un dólar a $600 le parecía razonable, lo que en términos reales equivalía al dólar promedio del mandato de Néstor Kirchner. Esta “sobrerreacción” de la corrección cambiaria probablemente busque dos cosas. Por un lado, generar espacio para una apreciación posterior, inevitable por la aceleración inflacionaria que la propia devaluación genera. La segunda, es acercarse lo más posible al tipo de cambio paralelo, buscando una reducción significativa de la brecha cambiaria, en un primer paso hacia una unificación.
Respecto de esto último, por el momento han tenido éxito: el tipo de cambio paralelo no sólo no subió, sino que incluso cayó levemente. Vale preguntarse por qué ocurrió esto y qué tan sostenible es esta situación a futuro. En primer lugar, es evidente que el “mercado” tiene expectativas optimistas sobre el programa del nuevo presidente, dado que no solo el dólar financiero está calmo, sino que todos los activos argentinos (renta fija y variable, en pesos y en dólares) están mostrando un buen desempeño. En segundo lugar, el gráfico anterior muestra que el tipo de cambio actual es alto en términos históricos y -consecuentemente- el dólar paralelo aún más. Si el plan de dolarización siguiera en pie, ningún precio sería caro. Ahora bien, si las expectativas tienden a una estabilización donde el peso recupera sus funciones, puede que dolarizarse a un tipo de cambio de $1.000 no sea atractivo.
En tercer lugar, para nada menor, los exportadores actualmente pueden liquidar hasta el 20% de sus divisas en el CCL, lo cual genera oferta en ese mercado y le saca tensiones. En cuarto lugar, los controles cambiarios también afectan el valor del CCL. Si bien el nuevo gobierno levantó algunas regulaciones, mantuvo la restricción de acceder al MULC si se opera CCL. Por lo tanto, los importadores están restringidos para demandar este dólar y, ante la expectativa de una liberación del acceso al MULC para el pago de importaciones, es probable que se mantengan al margen del mercado de dólar paralelo. Aun así, a pesar de todas estas razones, es difícil pensar que el paralelo se mantenga tan calmo si la inflación se ubica en torno al 30% mensual.
Evolución de la brecha cambiaria (CCL/TC oficial). Enero 2019 – Diciembre 2023.
Fuente: BCRA y Ámbito Financiero.
La devaluación también tuvo éxito en impulsar la liquidación de exportaciones. Desde el salto cambiario, el BCRA compró USD 1.897 millones, una suma muy relevante. Con el anuncio de que el tipo de cambio oficial aumentará a una tasa del 2% mensual, comparada con una inflación en torno al 30%, los exportadores tienen fuertes incentivos a liquidar ahora, ante la perspectiva de que el tipo de cambio real disminuya los próximos meses. El buen desempeño del BCRA en el Mercado de Cambios también se debe a la baja demanda de dólares para importación. Si bien el BCRA ya anunció una liberación de las importaciones, eliminando todo requisito vinculado a la obtención de autorizaciones, estipuló plazos para que los distintos sectores (posiciones arancelarias) puedan acceder al MULC y recién a mediados de enero se empezaría a normalizar la demanda de dólares para importaciones.
La contracara de estas medidas es una fuerte aceleración inflacionaria. La suba de precios ya se ubicaba en niveles muy elevados. La devaluación de agosto llevó la inflación por encima del 12% mensual, con la única excepción de octubre. Este shock cambiario implica una nueva suba y se descuenta una inflación en torno al 30% para diciembre. Está por verse si se constituye como un nuevo piso o consiguen que sea un shock transitorio, pero en el corto plazo significa una enorme pérdida de ingresos para las grandes mayorías, dado que los salarios difícilmente compensen semejante suba.
La combinación de encarecimiento de las importaciones y caída del salario real afectará el consumo. Si a eso le sumamos el ajuste fiscal (ver próximo punto), cabe esperar una importante caída de la actividad económica y del empleo. Esto no es una consecuencia colateral del programa económico sino, como veremos a continuación, un objetivo en sí mismo. El ajuste fiscal sólo puede cumplir el objetivo de bajar la inflación a través de una recesión. - Shock fiscal y licuadora de precios
La ortodoxia económica entiende a la creación de dinero como la principal y única causa de la inflación. Por eso, las medidas adoptadas buscan desactivar dos mecanismos de creación de dinero (emisión):
– Financiamiento monetario del déficit fiscal: si los impuestos que recauda el Estado no alcanzan para financiar el gasto público, el Estado tiene que cubrir la diferencia de alguna manera. Una forma es la emisión monetaria, que es justamente lo que el actual gobierno busca evitar a toda costa. Otra manera es el endeudamiento. Sin embargo, cuando el Estado toma deuda, en el futuro tiene que pagar intereses, lo que puede implicar más emisión futura para pagarlos. Es por ello que el gobierno está buscando alcanzar el equilibrio financiero para 2024, es decir, que los impuestos alcancen para pagar todos los gastos, incluyendo los intereses de deuda.
– Déficit cuasi fiscal: es el déficit del Banco Central, producto principalmente del pago de intereses de sus pasivos remunerados como las Leliqs. Durante el gobierno del Frente de Todos, el Banco Central buscaba desincentivar la compra de dólares fijando tasas de interés elevadas para los plazos fijos en pesos. Para que los bancos puedan pagar ese rendimiento de los plazos fijos, necesitan colocar su dinero en otro instrumento que también le genere un interés. Entonces, le prestaron ese dinero al Banco Central en forma de Leliqs o Pases (pasivos remunerados). La alta tasa de interés generó un crecimiento del stock de pasivos remunerados, que no hacen más que respaldar los plazos fijos y la plata en fondos de inversión a corto plazo, como las cuentas remuneradas de las billeteras digitales. Desde el punto de vista del equipo económico de Milei, los pasivos remunerados implican emisión futura: si los ahorristas desean retirar sus plazos fijos, los bancos deben desarmar pasivos remunerados y el BCRA debe emitir el capital + los intereses devengados para pagarlos. Como esto sería inflacionario, fijaron como prioridad “resolver el problema de las Leliqs”. Además, si desean eliminar el cepo, reducir el stock de pasivos remunerados es una condición imprescindible, si se considera que esa masa de pesos es potencialmente dolarizable. Es esperable que en el momento en el que se levanten los controles cambiarios gran parte de los ahorristas desarmen los plazos fijos para ir a dólar, lo cual supondría mucha presión para el tipo de cambio. Aunque, como se desprende de la oración anterior, en este caso el problema no son las Leliqs per sé, sino los propios plazos fijos. Aunque no lo digan públicamente, “resolver el problema de las Leliqs” necesariamente implica una confiscación o licuación de los ahorros.
Entonces, los anuncios del Ministerio de Economía y del BCRA buscan atacar estos dos mecanismos de creación de dinero.
Medidas para reducir el déficit fiscal (aumentar ingresos y reducir gastos), fuente originaria de la necesidad de emisión en la perspectiva de la gestión actual:
- Por el lado de los ingresos
- Aumento del impuesto PAIS a importaciones y de retenciones a las exportaciones no agropecuarias.
- Probable reincorporación del impuesto a las ganancias.
- Modificación al impuesto de bienes personales, moratoria y blanqueo de capitales.
- Por el lado de los gastos:
- Reducción de subsidios a las tarifas energéticas y transporte.
- Cese de licitaciones de obra pública y bajas de obras licitadas pero no iniciadas por un año.
- Reducción de transferencias discrecionales a provincias.
- Suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria (y aumentos discrecionales).
- Eliminación de la pauta publicitaria a medios de comunicación.
- Eliminación de ministerios y secretarías (simbólico).
- Despidos en el sector público.
De esta manera esperan mejorar el resultado fiscal por una magnitud equivalente al 5% del PBI: un 3% a partir de la reducción del gasto y un 2% a partir del aumento de los ingresos.
Medidas para reducir el déficit cuasi fiscal: reducción de la tasa de interés:
El BCRA anunció una reducción de la tasa de pases pasivos, que pasó del 126% al 100% (TNA). Se trata de una tasa mensual del 8,3%. Esta se convirtió en la nueva tasa de política monetaria, dado que las Leliqs serán discontinuadas. En el mismo sentido, la tasa mínima para plazos fijos se redujo de 133% a 110%, pasando del 11,1% al 9,2% en términos mensuales.
Por el 2018 el entonces Presidente del Banco Central y hoy ministro de economía Caputo eliminó las LEBACs para reemplazarlas por Leliqs con el fin de limitar la posibilidad de suscripción por parte de individuos, convirtiéndola en una herramienta exclusiva para los bancos, que son regulados por el Banco Central y tienen una menor probabilidad de generar una corrida. Hoy se vuelve al proceso anterior, con la salvedad de que están ofreciéndose tasas considerablemente bajas frente a la inflación.
En un contexto de aceleración inflacionaria producto de la devaluación del tipo de cambio oficial, el gobierno busca que los plazos fijos y los pasivos remunerados paguen intereses por debajo de la suba de precios y pierdan valor real. Se trata, sencillamente, de una licuación de los ahorros de los argentinos y del capital de trabajo de las empresas. Quizás llame la atención que, frente a la baja de la tasa de interés, no se haya producido un desarme de plazos fijos. La cuestión es que esos pesos no tienen otro lugar a dónde ir. Todos los instrumentos tradicionales rinden por debajo de la inflación: los títulos USD linked (siguen la devaluación del 2% mensual), los títulos CER (están muy demandados, lo que hace que estén muy caros y rindan negativo), la letra a tasa fija del tesoro (se colocó a 8,7%), el propio dólar paralelo que por el momento está estable, en parte porque se encuentra en términos históricos en un valor real elevado. Lo único que brinda relativa cobertura frente a la inflación es el plazo fijo UVA, pero su actualización tiene rezago, además de que implica inmovilizar el dinero por 90 días y es sólo para personas físicas.
Por otra parte, a través de medidas regulatorias se busca que los bancos migren de los pasivos remunerados a deuda del Tesoro. Es decir, que respalden los plazos fijos no con Leliqs, sino con títulos públicos. La diferencia entre los pasivos del BCRA y del Tesoro es que este último no puede emitir. En la medida en que el BCRA no financie al tesoro, se estaría eliminando el problema de la “emisión futura” que constituyen los pasivos remunerados.
Desde nuestra perspectiva, lo criticable de todo esto no es el hecho de que hayan decidido realizar una corrección del déficit fiscal en sí misma, sino 1) el tamaño y la dirección de ese ajuste y 2) que entiendan a la creación del dinero como la única causa de la inflación, sin atender otros frentes que durante los próximos meses van a exacerbar el proceso inflacionario.
Los ajustes fiscales de este tamaño fueron relativamente más comunes en el mundo en las décadas del 80’ y 90’. De acuerdo a los datos de finanzas públicas del FMI, de un conjunto de 40 países, 23 realizaron ajustes iguales o superiores al 5% entre 1980 y 1999. Entre el 2000 y 2019, ese número se redujo a 8. Puede esgrimirse que esa reducción en la cantidad de grandes ajustes tiene que ver con que la mayoría de los países lograron estabilizar sus economías y ya no necesitan recurrir a este tipo de medidas, dado que mantienen sus cuentas ordenadas. Sin embargo, en 2022 solo 7 de esos 40 países tuvieron un superávit primario mayor al 2% del PBI, que es lo que buscan estas medidas.
Respecto de la dirección del ajuste, en la medida en que recaiga en mayor medida sobre los subsidios, las jubilaciones y la obra pública, va a tener un fuerte sesgo recesivo y un elevado costo social. Distinto hubiera sido crear algún impuesto al patrimonio o incrementar las alícuotas más altas del impuesto a las ganancias. La distribución de los costos del ajuste es una decisión fundamentalmente política.
Por otra parte, la emisión está lejos de ser la única causa de la inflación. Un factor fundamental es la inercia inflacionaria: la inflación empieza a quedar grabada en contratos indexados de cada vez menor duración. En la medida en que algunos precios clave de la economía como los alquileres o los salarios pasan a tener pautas de ajuste de anual a trimestral, o incluso mensual, la inflación pasa a explicarse a sí misma, lo que en la literatura económica se denomina “régimen de alta inflación”. Los precios suben en febrero porque se incrementaron en enero, y por lo tanto aumentarán también en marzo. Esa inercia constituye el piso de la inflación y, al acortarse los periodos de referencia a través de los cuales la gente toma decisiones económicas, la tasa de inflación se vuelve altamente vulnerable a shocks de precios relativos, como el tipo de cambio o los precios internacionales de los alimentos.
El programa de Milei no incluye mecanismos para abordar la inercia. Por el contrario, busca inducir una feroz recesión que funcione como ancla para los precios. Lo ha dicho Diana Mondino en distintas ocasiones: los precios van a dejar de subir cuando la gente no tenga plata en el bolsillo para comprar. La contracara de creer que la inflación es consecuencia única y directamente de la emisión es pensar que la restricción monetaria sea efectiva para frenarla. Pero el mecanismo de transmisión entre la reducción del déficit y la inflación es la caída de la actividad, los empleos y los ingresos.
Para abordar la inercia de forma integral se vuelve fundamental la intervención del Estado a través de la denominada política de ingresos: la coordinación de precios y salarios entre empresas y trabajadores o incluso un congelamiento transitorio de los precios. Si el tratamiento de la inercia por sí solo es insuficiente para terminar con este proceso inflacionario, también se queda corto el enfoque ortodoxo del gobierno que busca eliminar rápidamente la emisión. Es por esto que durante los próximos meses vamos a ver un pronunciado aumento de la inflación que probablemente haga caer la actividad, el empleo y empeore los indicadores de distribución del ingreso.
Otras medidas: la gestión de las reservas y el BOPREAL
En el anuncio inicial de medidas del Ministro de Economía, no hubo ninguna mención a la situación de las reservas internacionales y a las estrategias o medidas para fortalecerlas. Las reservas brutas se encuentran en niveles mínimos desde 2006 y las reservas netas se encuentran en terreno negativo.
Esta -llamativa- ausencia en el discurso oficial se debe, en parte, a la concepción del equipo económico respecto de que el problema de la economía argentina es de raíz netamente fiscal, y no externa -para decirlo de forma sencilla, el problema no es que falten dólares, sino que sobran pesos. Aun así, también podemos suponer que esta falta de mención a un tema tan sensible se debió a la falta de “resultados” para anunciar en esta materia. En efecto, la especialidad del actual ministro es la colocación de deuda y, sin embargo, pareciera que él y Milei volvieron de su viaje a Washington con las manos vacías. Apenas consiguieron una declaración de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, respecto de que Argentina podría acceder a financiación a través de su Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad por un monto estimado de tan solo USD 1.300 millones.
Como si la situación de las reservas no fuera ya lo suficientemente delicada, de acuerdo a trascendidos mediáticos China dio marcha atrás con la activación de un tramo del Swap por USD 6.500 millones. El Swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales, en este caso el chino y el argentino. Los yuanes recibidos engrosan las Reservas Internacionales del BCRA (en unos USD 18.000 millones), pero solo pueden ser utilizados con autorización de China. El gobierno anterior había conseguido activar un primer tramo del Swap por USD 5.000 millones, que ya fue utilizado, y a mediados de octubre se había anunciado la activación de un segundo tramo por USD 6.500 millones. Esto es lo que se habría caído a partir del cambio de gobierno por la postura hostil respecto de China y los gestos hacia Taiwán.
En este marco, la única “medida” para fortalecer las reservas anunciada inicialmente fue la devaluación del tipo de cambio oficial que, como ya dijimos, incentivó la liquidación de los dólares de la cosecha. Si bien la normalización de la cosecha tras la sequía que afectó al país en 2023 seguramente contribuirá a acumular divisas, la liberalización de las importaciones actúa en el sentido contrario, generando mayor demanda de dólares. La apuesta probablemente sea que el encarecimiento de las importaciones vía devaluación y la caída de la actividad impongan un freno a esta fuente de demanda de dólares.
Una medida anunciada unos días más tarde y muy vinculada a la gestión de la demanda de dólares para importar fue el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Lo primero que hay que aclarar es que, contrariamente a lo que trascendió, no se trata de una estatización de deuda privada.
En los últimos dos años creció la deuda comercial por importaciones de bienes. Este tipo de deuda comprende a los bienes que ingresaron a la Argentina pero que aún no fueron pagados por los importadores. Este stock históricamente se ubica algo por encima de los USD 20.000 millones (porque siempre hay una demora entre que el bien se importa y se paga). En junio de este año alcanzó los USD 36.900 millones de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados, es decir, unos USD 15.000 millones por encima del valor “normal”. De acuerdo a estimaciones privadas, en los últimos 6 meses del año esta deuda siguió creciendo, por lo que el stock “anormal” podría alcanzar los USD 25.000 millones. Ante la falta de dólares por la sequía, la política de la gestión saliente del BCRA fue autorizar importaciones -para sostener el nivel de actividad económica-, pero no otorgar las divisas para pagarlas. De esta forma, las empresas importadoras están endeudadas con el exterior y el BCRA les “debe” los dólares necesarios (ya que Aduana les autorizó los despachos y el BCRA el acceso a los dólares al tipo de cambio oficial convenido según su respectivo plazo), que estas empresas deben comprar con pesos.
Como el BCRA actualmente no tiene los dólares para saldar esta deuda les ofrece a los importadores un bono. Estos bonos son en dólares, pero los importadores suscriben con pesos tomados al tipo de cambio oficial ($800 + impuesto país). Esto quiere decir que hoy compran los bonos con pesos y, al vencimiento, recibirán dólares. Los bonos tienen distintos plazos (18, 29 o 46 meses) y una tasa que varía entre el 0% y el 5%.
Los importadores pueden elegir entre mantener el bono hasta el vencimiento -y saldar la deuda comercial con dólares propios- o vender estos bonos en el mercado, para hacerse de dólares. A diferencia de la compra de dólares vía CCL, este mecanismo no les impedirá continuar accediendo al Mercado de Cambios Oficial (es decir, mantienen la posibilidad de solicitar dólar oficial para futuras importaciones).
La clave estará en la cotización de estos bonos. Hoy, los bonos en dólares de nuestro país cotizan a un 40% de paridad: en el mercado se paga USD 40 un papel que vale USD 100 de acuerdo a sus condiciones técnicas. Esto sucede porque se descuenta que Argentina no podrá afrontar los vencimientos de esa deuda y deberá ser reestructurada. Si los precios del BOPREAL se ubican en niveles similares, implicará un gran castigo para los importadores. Veamos un ejemplo: supongamos que una PyME necesita USD 100 para pagar una importación. Para eso, debe suscribir al BOPREAL con $80.000 (dólar oficial, sin impuesto país). Si luego vende el bono en el mercado y obtiene USD 40, en lugar de USD 100, quiere decir que compró dólares a $2.000 (los $80.000 desembolsados dividido por los USD 40 recibidos), muy por encima inclusive de los tipos de cambio paralelos.
Para compensar esta incertidumbre, el BCRA ofrece diversos beneficios para quienes suscriban al bono antes de determinadas fechas. Además de permitirles conseguir dólares en el mercado sin perder el acceso al MULC, algunos de estos bonos (hay distintas variantes) también funcionarán como una cobertura frente a una nueva devaluación. A partir de cierto momento, los importadores pueden “rescatar” estos bonos de forma anticipada y el BCRA les dará pesos atados a la cotización del dólar vigente a la fecha. Además, presenta beneficios como la posibilidad de pagar impuestos con este bono o no pagar el impuesto PAÍS si la suscripción se realiza antes del 31 de enero de 2024. Por su parte, al BCRA le permite postergar la venta de dólares que hoy no tiene, así como absorber pesos circulantes.
Por otra parte, respecto de los riesgos de esta medida cabe señalar que toda la deuda comercial por importaciones podrá ser canalizada a través de este instrumento sin importar la fecha ni quien es el deudor (da lo mismo una PyME que la sede argentina de una multinacional endeudada con su propia casa matriz).
Además, el beneficio de poder rescatar anticipadamente el bono (en pesos al tipo de cambio oficial) presenta el riesgo de tener que emitir grandes cantidades de pesos si muchos tenedores ejercen esa opción al mismo tiempo.
Conclusión: consecuencias del programa económico
Los próximos meses serán muy duros para la mayor parte de la población. La devaluación acelerará el proceso inflacionario, al tiempo que la apuesta de lograr una baja de la inflación a partir de febrero a través de un fuerte ajuste fiscal y monetario implicará caída de la actividad y del empleo.
En lo inmediato, la devaluación provoca una transferencia de recursos abultada desde los sectores asalariados, que ganan en pesos, hacia las empresas exportadoras. Las paritarias correrán desde atrás y tendremos una caída fuerte del salario real.
Vamos hacia un complejo escenario de recesión con alta inflación, lo cual es peligroso aún desde la perspectiva de la coalición gobernante, puesto que la menor actividad impacta negativamente en la recaudación, y por lo tanto dificulta la llegada al equilibrio fiscal financiero sobre el que se basa la totalidad de su programa económico.
El “éxito” del programa residirá en lograr evitar que la inflación se espiralice. Es decir, que el aumento de la inflación producto de la devaluación sea transitorio y no se constituya como un nuevo piso. Para esto, debe cortarse con la inercia inflacionaria, que replica la inflación presente hacia el futuro. Sin medidas dirigidas a abordar la inercia, esto sólo será posible con una caída de la actividad tan fuerte que actúe como ancla y -concretamente- que evite que las paritarias consigan aumentos salariales acordes a la suba de precios. Entonces, el “éxito” del programa reside en una caída estrepitosa del salario real. De lo contrario, la carrera de precios y salarios llevará a una espiralización de la inflación.
Por otro lado, se busca que el dólar, aumentando a tan solo 2% mensual, funcione también como ancla para los precios. Pero con inflación mensual arriba del 20% en los próximos meses tendrá lugar una rápida apreciación cambiaria que sembrará dudas respecto de la sostenibilidad del valor del dólar. En tres meses, una probable nueva devaluación junto con los aumentos de las tarifas del transporte y la energía necesariamente elevarán el piso de la inflación mensual, dificultando todavía más la estabilización de los precios en el futuro.
En definitiva, sin un abordaje de la inercia, con subas de precios subsiguientes (tarifas en el verano) y con caída de la recaudación por la recesión (lo que dificulta lograr el equilibrio fiscal), es probable que la inflación se espiralice.
Para terminar, vale preguntarse si este paquete de medidas es coherente con la promesa de dolarización. Desde nuestro punto de vista, en términos discursivos el equipo económico plantea la búsqueda de una estabilización que, de lograrse, le quitaría el sentido a eliminar la moneda nacional desde una arista funcional, quedando justificada exclusivamente por motivos ideológicos.
La calma del tipo de cambio paralelo muestra que hoy los agentes económicos no ven probable que el gobierno avance en este sentido. Dadas las pocas reservas que tiene el BCRA y la magnitud de los stocks de pesos, el tipo de cambio necesario para dolarizar sería muchísimo más alto que el actual, y habría muchos incentivos a dolarizarse hoy, generándose presión sobre los dólares paralelos.
Para dolarizar sería necesaria o bien una licuación de los stocks de pesos en términos de dólares (y eso no es posible con un tipo de cambio paralelo estable), o bien conseguir una enorme cantidad de dólares en el mercado de deuda internacional. Como dijimos, hasta ahora las medidas anunciadas no incluyen llegada de dólares al país, a pesar de haber nombrado como ministro a un perfil supuestamente afín a grandes inversores y de las repetidas declaraciones durante la campaña electoral de Milei de que ya tenía confirmados préstamos por USD 35 mil millones. Tras este fallido intento de conseguir dólares, el gobierno avanza sobre un Plan B: la búsqueda del superávit fiscal para convencer a los inversores de que le presten.
Paradójicamente, es más probable que la dolarización se produzca si el plan no tiene éxito. Si la brecha del tipo del cambio comienza a ascender con la inflación, si los bancos y ahorristas comienzan a demandar mayor tasa de interés para mantener los plazos fijos y préstamos al Tesoro, si los trabajadores logran mantener su poder adquisitivo vía paritarias o si las estimaciones para alcanzar el superávit financiero no se cumplen, el actual programa económico deja sentadas las bases para una hiperinflación. Numerosos trabajos académicos con base empírica explican como la dolarización se vuelve inevitable recién cuando la moneda nacional pierde sus tres funciones principales: unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. El peso argentino al día de hoy todavía es utilizado en la mayoría de los intercambios. Pero ante una hipotética hiperinflación, podría acelerarse la pérdida de funciones de la moneda y producirse una dolarización de facto, reconociéndose luego en términos formales.